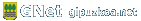LOS ANARQUISTAS Y LA GUERRA EN EUSKADI
LA COMUNA DE SAN SEBASTIAN
Manuel Chiapuso
8. GOBIERNO Y REPÚBLICA
Objetivo número 1 de los nacionalistas desde el 22 de julio: la batalla de las comunicaciones
R. Brassilach
La libertad debía ser viril, ardiente y atrevida. La indecisión y la flojedad representaban la enemiga en el umbral de la guerra civil. La historia de los pronunciamientos-pesadilla del político daba a entender que en España no se podía practicar la política del avestruz y situarse al margen frente a fuerzas siempre al acecho de un paso en falso del gobierno. Los diferentes equipos gubernamentales no reaccionaron eficazmente frente a los preparativos militares del golpe de estado. Si eran casi un secreto de polichinela.
Se subestimaron las repercusiones que originaria el asesinato de Calvo Sotelo, el hombre de confianza de las derechas. Los gobernantes se contentaron con vagas declaraciones sin ningún alcance. ¡Trágicos instantes en que se comprometen los destinos de un país! ¡Cuántos minutos ciegos ante el fatal complot!
Inepcia política y debilidad, he aquí el gobierno Casares Quiroga en el momento del gran enfrentamiento. España se encontraba en la encrucijada y necesitaba hombres aptos para inspirar una nueva concepción de la vida. ¡Cuantos personajes fatídicos-medianías doradas-desempeñaron los primeros papeles durante estos episodios históricos! Mientras el destino de la nación se estaba jugando para mas de cincuenta años, los gobernantes actuaban a lo bachiller Trapazas. Mecidos en una hamaca beata o durmiendo la mona triunfal de febrero, fueron incapaces de enfrentarse seriamente contra la. trama de la rebelión militar. Que la República era tierna, que no tuvo tiempo de mostrar sus posibilidades, admitámoslo. Pero su terrible e irremediable fracaso fue su carencia de valor. A semejante situación trágica, esos personajes hallaron un remedio: un gobierno efímero-duró unas horas únicamente-para entrar en contacto con los rebeldes y fomentar un emplasto. ¡Que falta de lucidez política! Todavía no habían captado los relieves fantásticos de la guerra civil que iba a descuajeringar al país. Creían ingenuamente en nube de verano en el humor de los militares. En lugar de defender enérgicamente la primacía del régimen y su legitimidad, quisieron caminar hacia la duplicidad y el vergonzante compromiso. Cuando nos enteramos de que Martínez Barrios, jefe de ese gobierno fantasma había entrado en contacto con el general Mola, uno de los personajes más interesantes del levantamiento y, por consiguiente uno de los enemigos más feroces del Frente Popular, y que este había rechazado el compromiso con un gobierno en las ultimas pese a la reciente aparición, nos pareció mas digno y fiel a la palabra de conspirador. Y se sintió más fuerte que nunca. El final de esa conversación telefónica refleja curiosamente el pensamiento del cardenal Pla y Daniel:
-Excelencia, las tropas han salido de los cuarteles. Dejemos la palabra a las armas.
La confusión de Martínez Barrios fue mayúscula. Se hallaba frente a la realidad de la guerra civil. No le bastó que el general Franco se apoderara de las islas Canarias en nombre del orden y de la patria y de la paz cristiana y que tomara el avión para aterrizar en Marruecos con vistas a organizar la invasión de la península al mando de las tropas insumisas. Y que las guarniciones de Burgos, Sevilla y Valladolid se rebelaran a su vez. Le fue preciso que la indomable Navarra, la de la raza fuerte y fanática, la de las viejas nostalgias monárquicas, para que la gravedad del golpe de Estado se le mostrara con cruel desnudez. Toda Navarra en pie contra la República. El general Mola tenia a su disposición no sólo las guarniciones de la provincia, sino también un ejército de voluntarios de varios miles de hombres, dispuestos a luchar por su profesión de fe carlista al grito de:
-¡Por Dios, por la Patria y el Rey!
Además, en el feudo navarro emergía siniestra la sombra de la Iglesia, cómplice de esta marea humana que exigía la guerra en nombre de Dios y de don Carlos. Los sacerdotes se alistaban al frente de los jóvenes. Los conventos distribuían armas. Surgían capitanes en potencia entre ellos, como el cura Mónico, dispuesto a mandar una columna. Se moría de ganas por imitar los actos de curas tristemente celebres de la guerrilla española. Los recuerdos de las guerras carlistas exaltaban a los navarros. Los días de gloria estaban a su alcance. Los rebeldes no encontraron oposición en Navarra. El puñado de demócratas nada pudo contra esa ola fanatizada que se expandía con pasión de frustrados. Y se dejó inmolar pasivamente. Cayó bajo el fuego de un pelotón de ejecución a orillas de un cementerio o a la sombra de la de un calvario en una cuneta. Desde Navarra, los requetés se lanzaron sobre las orillas del Ebro y sobre la meseta central con el optimismo de una primera victoria obtenida sin resistencia. En esas condiciones, ¿Cómo el general Mola iba a dignarse a discutir con Martínez Barrios?
En cambio, el pueblo captó, de una forma general, la realidad de la situación. La guerra civil llamaba a la puerta, la tragedia iba a tramarse, el gran drama se perfilaba con contornos miserables y horribles. Desconfió de las declaraciones gubernamentales difundidas por Radio Madrid a lo largo del día: «El gobierno es dueño de la situación». Entonces busca apoyos, se agrupa, se une codo con codo, quiere defenderse, pues intuye que el gran agonista será él. Y que se vela metido hasta el cuello en la vorágine. Ya la rebelión ha saltado el estrecho de Gibraltar, se extiende a la península y hora tras hora adquiere proporciones inquietantes. No hay un minuto que perder. Por fin, el nuevo gobierno Giral admitió la gravedad del levantamiento. Al amanecer del 19 de julio tomó una decisión tardía: disolver el ejercito. Cuarenta y ocho horas antes esta decisión hubiera tenido efectos muy importantes. ¡Ay, era ya demasiado tarde! Y, naturalmente, esa decisión acarreaba otra: la de invitar al pueblo a armarse. Afortunadamente, este ya estaba inspirado por el mismo deseo.
Había comprendido la responsabilidad histórica que le recaía y que era el único baluarte contra el movimiento. Y lo demostró el día fasto del 19 de julio. Resistió los ataques de los militares en las ciudades. En numerosas capitales salió vencedor.
Y de golpe el éxito del levantamiento se volvió precario y aleatorio. El desastre de las guarniciones de Madrid y Barcelona significaba que la rebelión era impopular. En este 19 de julio sólo una sombra cubre la piel de toro: la derrota gubernamental de Cádiz en donde los rebeldes se hacen los dueños rápidamente. Dos hechos simbolizaron el precio de la libertad obtenida a base de lucha y sacrificio: la toma de los cuarteles de La Montana y Atarazanas en Madrid y en Barcelona respectivamente. La pasividad acarreaba el desdoro. Había que tomar partido instantáneamente. Y así se hizo poniendo en evidencia que la idea de violencia y la de justicia tenían raíces profundas en los españoles. Se acabaron los equívocos. Y había que demostrarlo con actitud combativa.
Durante los años de República se produjeron acontecimientos que sacudieron la conciencia colectiva y de ahí que tuvieran repercusión en este instante álgido. Entre ellos los plantes y las rebeliones de los marinos en los barcos de guerra ocasionando un gran impacto en la opinión publica. La justicia Repúblicana sancionó esa actitud para defender la disciplina de la marina.
Sin embargo, hubiera sido político haber hecho concesiones al marino, al sin grado, al eterno paria. La secuela de estos castigos fueron terribles. Las tripulaciones de las unidades navales, en cuanto tuvieron la sartén por el mango mataron a jefes y oficiales en venganza horrible. Sólo así pudo flotar el pabellón republicano en lo alto de los mástiles.
¡Que lección sangrienta para la historia! Su motivación en el contexto brutal de una España volcánica aparecía claro. Se la incriminara o justificara, pero ahí estaba como, lección viva para los sicólogos y sociólogos. ¡Cuán lejos se hallaba España de aquel 14 de abril en que se proclamaba a los cuatro vientos que la República advino sin derramar una gota de sangre! Se loaba el civismo y el progreso político de los españoles.
El 23 de julio se fijó provisionalmente el mapa de la guerra civil en toda la península. Muchos de nosotros nos inclinábamos sobre mapas más o menos completos. Con lápiz rojo y una regla íbamos trazando la línea que separaba a los dos campos. En el intrincamiento de las provincias se había dibujado un perfil de diferentes frentes simbólicos no guarnecidos todavía por hombres. Establecida la autoridad republicana en San Sebastián, la noche del 23 nos reunimos todo el grupo de Liqui y yo en la secretaria. Antes de nada echamos una mirada a la situación general. Era evidente que la superioridad geográfica de las fuerzas populares no dejaba lugar a dudas. Los militares dominaban la parte del litoral cantábrico, desde los confines de Asturias hasta Galicia, y bajando por esta región tocaban la frontera de Portugal. Siguiendo la frontera bajaban hasta cerca de Badajoz. Esta línea fronteriza la cortaban las fuerzas republicanas durante un centenar de kilómetros. Y más abajo los rebeldes campaban en Huelva y Cádiz hasta el río Guadalete. Tenían también en su poder a Sevilla. Sólo pasando por Portugal podían establecer contacto las dos zonas rebeldes. La complicidad de Salazar se reveló enseguida, no en balde el general Sanjurjo había establecido en Portugal su campo de operaciones. La misma complicidad surgió entre alemanes, italianos y españoles para que los rebeldes pudiesen desembarcar en España desde Marruecos. Pero el contacto por Portugal no les bastaría. Se echarán sobre Extremadura para formar un bloque unido de toda la zona rebelde en el oeste. Y hablando de comunicaciones la frontera de Irún les es necesaria por dos motivos: uno, para asfixiarnos a los que nos hemos quedado separados en el Norte de la extensa superficie republicana del Centro y del Este; otro, para tener un pulmón sobre Europa, pues la frontera navarra de Dantxarinea está separada de todo centro de comunicaciones...
El entusiasmo de Universo concluyó el cuadro
-Pero nosotros tenemos casi toda Andalucía, Castilla la Nueva, Cataluña, Levante y gran parte del litoral cantábrico. Tenemos mas probabilidades por nuestro lado.
A la mayoría no se nos escapaba que el cuartel de Loyola esperaba refuerzos por parte de los navarros. Y que pronto sufriríamos los asaltos de estos rudos montañeses. Por eso había que acelerar el proceso de la rendición del cuartel. Así se evitaría la unión de ambas fuerzas. Había que insistir acerca del Estado Mayor por intermedio de Otero y, por nuestra parte, estudiaríamos sobre el terreno la forma de entrar en el cuartel. A mí me dieron manga larga para defender los intereses de la C. N. T. Ellos se marcharon al cementerio de Polloe que domina un poco mas adelante el valle del Urumea. El cementerio suponía buen abrigo contra las balas tiradas por los rebeldes.
El primer cruce de armas favoreció a la República. En su zona, la retaguardia se quedó vacía de enemigos capaces de enfrentarse con nosotros, salvo algunos reductos como los cuarteles de Gijón, de Loyola y algún monasterio en el Sur. El pueblo proclamó la República el 14 de abril de 1931, reincidió el 16 de febrero de 1936 y, por fin, con las armas en la mano, frente al golpe de, estado. Estas tres fechas simbolizaban a la España progresista.
Pero el pueblo, después de modificar el curso de la rebelión; destruyéndola en gran parte, cometió un error trágico. Creyéndose dueño de su destino modelando instantáneamente un movimiento revolucionario original pecó de ingenuo. Error fatal que frisaba en la inconsciencia. Con calma olímpica, abandonó el gobierno nacional a aquellos mismos que quisieron entenderse con los responsables del alzamiento unos días antes. Hablar de que el pueblo asesinaba y saqueaba para justificar la pasividad gubernamental no se daba cuenta de que el destino del país se estaba jugando para muchas décadas. ¡Que contraste! Un pueblo en armas y un gobierno asustado por la pugna. Nadie creyó en esta reacción vigorosa del pueblo y todos se equivocaron, sobre todo los llamados grandes políticos y hombres de estado. Todos los planes urdidos en las oficinas y en los cuartos de banderas se desvanecieron. Todo quedaba por hacer. Había que contar con el pueblo empezando por el gobierno y terminando por los militares.
En los dos campos, casi simultáneamente, comenzó la depuración de los enemigos políticos. Los rebeldes no mataban a golpes de citaciones latinas o de incensario, sino con balas mortíferas. Los gubernamentales lo mismo.
La historia política de los pueblos civilizados nos enseñaba que durante las guerras civiles las monstruosidades, los asesinatos viles ajenos a la condición humana, era moneda corriente. Las luchas inglesas y francesas lo testimoniaban. ¿Cómo olvidar las guerras fratricidas de Italia?
Y más cerca el ejemplo ruso, en un país sacudido por ondas de fantástica conmoción social. El alumno de sicología colectiva menos dotado sabe que esos actos proceden del miedo y de la debilidad. Claro estaba que si no se pone en esos instintos un freno, la depuración puede transformarse en sadismo o en sistema. No cabe duda de que el gobierno de Madrid vivía un complejo de inferioridad lamentable. Se comportaba en fantasma. Parecía que le repugnaba mezclarse con los acontecimientos y más aun vivirlos. Esta pasividad facilitaba las maniobras de los fascistas. El gobierno republicano representaba un factor negativo en el conjunto de la guerra civil. Y otro grave también fue el despertar político tardío del anarcosindicalismo español. En éste, el deseo de emancipación le había hecho olvidar el aspecto político del enfrentamiento.
A pesar de todos los inconvenientes, la vida se iba organizando valientemente, con los medios de a bordo, en la zona republicana. La lucha contra el adversario se emprendía partiendo de cero. Y como todo había quedado descoyuntado, ya nada se organizaba con las estructuras anteriores.
De ahí que se perfilara ya en el horizonte la sombra de las potencias europeas con la pretensión de dominar el conflicto español y darle una solución a su gusto. El pueblo español iba a tener que luchar contra un mundo hostil, pues sólo recibía simpatía de eunucos o ayuda interesada por concesiones políticas. Europa vivía en ese instante una atmósfera internacional de cobardía ante el empuje del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán.
El gran agonista era el pueblo y podía reivindicar la Revolución con la cabeza alta. El pronunciamiento no hubiera sido mas que una mascarada sangrienta sin la intervención extranjera. Un juego de dados cuyo secreto pertenece al ejército español. El pueblo se pronunció por la Revolución, cuyo origen procede de la lenta evolución de las sociedades. Se transformó en erupción volcánica que quemaba y aplastaba el pasado, en explosión de los humildes sostenidos por espíritus progresistas. Fue la brutalidad del paria frente a una fuerza organizada. Fatalmente tuvo que ser improvisación. La zona republicana luchaba, reformaba, trabajaba, en medio de gigantesca renovación.
9. HECHOS POPULARES
De verdad, el culto de las imágenes, tan favorable al arte, nos revela bien la cualidad de los dioses, pero adula la propensión de lar masas a la idolatría.
Fred Berence
Muchedumbre delirante. Una voz tímida. Incendio de pasiones soterradas. Creencia en la buena fe de los hombres. Una y otra, dos grandes almas que descubrían su nobleza. El pueblo obedecía mejor al mesianismo revolucionario que a la mística republicana. Las minorías activas supieron inculcarle el gusto o el sueño de la utopía y la generosidad del ideal. La moraleja de la respuesta de San Sebastián al levantamiento aparecía sencilla: un pueblo en marcha hacia nuevo destino en medio de la confusión y agitación frenética. No se sabría explicar doctamente cómo iba a dirigir las nuevas estructuras de la sociedad futura, pero sabia que quería eliminar la miseria de, la escena nacional. Creía en un mundo mejor tejas abajo, digno de las que los católicos describen para después del Juicio Final. En el alto de San Bartolomé erigía su arquitectura uniforme un convento. Durante los combates callejeros en el barrio de Amara, los revolucionarios creyeron haber sido atacados desde ese lugar sagrado. Para castigar tal acción, se disponían a tirar desde la Plaza Easo por elevación, trazando un ángulo cerrado sobre la horrible y elevada muralla-ese horror que estropea esa zona-húmeda y asquerosa, con uno de los morteros abandonados por los rebeldes. Torpes, no sabían utilizarlo convenientemente. Durante los diferentes cambios de posición, el mortero apuntó al convento de carmelitas, situado cerca de la estación de Amara, llamada de La Costa. Parecía que iba a tirar contra ese convento moderno y acogedor. Entonces, un anciano se adelantó del grupo de curiosos que seguían, divertidos a interesados, los tanteos de los inexpertos jóvenes y se les acercó emocionado.
-¡No tiréis! ¡Por favor, no tiréis!
Su voz suave no tenía el menor acento de reproche. Y se colocó delante del mortero. Con aire amenazador, un joven despeinado le gritó rudamente:
-Quítate de ahí, viejo. Nos estas jodiendo.
El viejo, tranquilamente, sostuvo la mirada. Insistió:
-No son malos.
-Pero, ¿qué nos cuenta este viejo?-se mofó otro muchacho.
-Los carmelitas no han tirado contra vosotros-dijo humildemente.
La humildad desconcertó a los jóvenes. Y lo interrogaron:
-¿Quién eres tu?
-Soy el portero de la casa contigua al convento de los carmelitas.
Volviéndose hacia el edificio sagrado, agregó:
-Venid. Hablad con los monjes. ¡No tiréis!
A todos se les ocurrió lo mismo: y si tiraban de ese convento y no desde el Alto de San Bartolomé? Se interrogaron con la mirada y quien tenía mas ascendencia sobre los otros decidió bruscamente:
-Vamos allí. Quizás haya militares escondidos.
El anciano iba satisfecho de su éxito. Había evitado el que tirasen con el mortero contra el convento. Una sonrisa apenas esbozada se le dibujaba en los labios. De cuando en cuando se volvía Para ver si el grupo de los seis hombres le seguía. Valentín Álvarez que había ido a casa vivía allí cerquita-vio el apelotonamiento de gente y se acercó a informarse. Al verle, los jóvenes le gritaron:
-Vamos al convento de carmelitas. Nos parece que hay algo secreto allí.
Valentín se fue con ellos. Las puertas del convento estaban cerradas. Se dieron golpes violentos sobre la madera maciza y claveteada. Resonaron sordamente. Silencio. Insistieron. Silencio. ¿Qué papel estaba representando el viejo?-pensaron de repente. Con rabia le cogieron del brazo. Él les hizo señas de que le siguieran hasta su portería. Por unas escalerillas les hizo subir a un tejadillo. La aventura se estaba volviendo interesante. El viejo se detuvo delante de una trampa bien disimulada. Con los nudillos dio una serie de golpes concertados, una especie de código. Luego justi-ficó el silencio de los carmelitas.
-Tienen miedo.
Luego con voz sonora
-Padre Juan, padre Jerónimo.
Una voz temblorosa:
-¿Quién es?
-Soy yo, Jorge, el portero:
La trampa de madera se levantó. La cabeza de un viejo carmelita parecía surgir de las tinieblas. Al ver a los revolucionarios con caras de pocos amigos se persignó y exclamó espantado
-¡Dios mío! Los demonios...
El portero sirvió de diplomático. Con voz tranquilizadora:
-No, padre, no... Nada de demonios. No se asuste. Estos chicos tienen buen corazón. Querían tirar con el mortero contra la casa y ya ve, no lo han hecho...
El viejo carmelita no las tenía consigo. Nervioso, observaba la actitud amenazadora del grupo. Ante el se hallaban los monstruos de la revolución que no respetaban ninguna ley divina ni humana. En su rostro se reflejaba el miedo inculcado con una propaganda sabiamente endilgada contra el comportamiento de los obreros durante las huelgas y los motines. Aquellos chicos eran capaces de todo-pensaba. Los jóvenes se impacientaban. Uno de ellos, agazapándose Para entrar por la trampa, le dijo brutalmente:
-Déjame pasar, vieja momia.
-Entre, por favor. La invitación, pronunciada con tono aflautado, estaba tenida de miedo y de cortesía. Separándose, ceremonioso, repitió:
-Entren, por favor.
Unos peldaños de escalera fortuita daban a un desván limpio. Guiados por el monje, pasaron al convento y atravesando varios corredores bajaron por una escalera estrecha, bien encerada, para caer en una salita sobria, meticulosamente cuidada. Colgado en el muro, un gran crucifijo.
-Esperen un momentito. Voy por el superior.
Aéreo, desapareció como una sombra. Los revolucionarios se quedaron paseándose nerviosos en aquella atmósfera de calma y silencio absoluto. La penumbra, el olor de la cera, las ventanas cerradas a cal y canto, despertaban en ellos deseos insatisfechos. De pronto, el más inquieto preguntó:
-Pero, ¿qué hacemos aquí? Somos los amos y estamos haciendo antesala. ¡Qué cojones!
Valentín se había puesto a hojear un libro religioso. Se volvió hacia él y le replicó fríamente
-Justamente por eso. Porque somos los amos no debemos atropellarles. Seamos pacientes. De todas las maneras están en nuestras manos. ¿Qué temes?
-¿Y si se trata de una encerrona?
-No seas niño. Los carmelitas no son tan idiotas.
Valentín se había acercado a la puerta por haber oído un ligero ruido. En efecto, el superior apareció en el umbral, inquieto, aunque trataba de disimular el miedo con forzada sonrisa.
La espera había exasperado a los jóvenes y su actitud no auguraba nada bueno. Frotándose las manos cada vez mis nervioso, preguntó la razón de la visita con tono afectado:
-¿En qué puedo servirles?
-En nada. Vamos a registrar el convento. Después hablaremos.
Mostrándoles la puerta hizo profunda reverencia. El registro comenzó por las celdas, habitadas por monjes en mayoría jóvenes. Arrodillados, rezaban con fervor. Los intrusos se preguntaban si aquello no pertenecía a un plan. Probablemente no. Eso debía de formar parte de la vida religiosa. En la última celda encontraron a un viejo monje, apergaminado, tan flaco como el fideo. Tenia aires de loco pacifico. Sonrió a los visitantes dejando ver una boca desdentada.
De vuelta de las celdas le preguntaron al superior:
-¿Cuantos son ustedes?
-Quince.
-¿Tienen armas?
-Ninguna.
-Bien. Vamos a mirar la iglesia y la sacristía.
Esta indiferencia de los carmelitas frente a las contingencias humanas, esta búsqueda de la perfección interior en tales circunstancias, hicieron que la actitud de los visitantes fuera menos violenta. Casi estaban convencidos de que los rebeldes, aunque estuvieron a las puertas del convento, no recibieron ayuda de los frailes. Las vidrieras dejaban filtrar los rayos con suficiente luminosidad Para descubrir todo el conjunto. Los cuadros, las estatuas, tomaban un vigor que la penumbra ocultaba de ordinario. Echaron una mirada rápida en los confesonarios. Nada. Se detuvieron unos instantes delante del altar mayor. Uno de los jóvenes se adelantó para mirar detrás de él. En la sacristía removieron mucho ropaje empleado en los ritos. Los armarios no encerraban armas. Todo parecía en regla. Entonces rodearon al superior y con rudo lenguaje le presentaron la situación sin equívocos:
- Escuche. La revolución ha triunfado. No sabemos lo que les puede ocurrir a los eclesiásticos. Mas bien malo que bueno. Le aconsejamos que abandonen el convento. Ya sabe que la Iglesia estaba al lado de los ricos y de los poderosos...
El rostro del superior se fue iluminando. Los interlocutores no parecían tan salvajes como se decía. ¿Se confiaría? Reflexionaba. Finalmente
-En nuestra comunidad seguimos ciertas leyes. No tengo autoridad para tomar por mí mismo tal decisión.
-¿Entonces se quedan? No se dan cuenta del peligro que están corriendo... Otros podrían venir a registrar el convento y comportarse de otra manera.
-Toda la comunidad debe decidir.
-¿A que espera usted? Reúnanse. Le esperaremos aquí. Pero que no sea largo.
En el superior nació una duda. ¿Querían echarle del convento? ¿Buscaban verdaderamente evitarles trastornos mayores? No obstante, ante la comunidad reunida defendió la segunda tesis. El padre Juan, más viejo que un carcamal, se habla quedado con ellos en la sacristía. Se decía que a cada instante iba a saltar el diablo del cuerpo de alguno de los visitantes. Unos extraños se permitían registrar el convento, luego encarnaban el mal. E imploraba la ayuda de un Cristo esquelético y lívido, colgado cerca de una ventana alta.
Reunión relámpago. La comunidad se había reunido junto al altar. Desde la sacristía se le oía defender al superior la salida, como mal menor. Terminó su discursito así:
-La situación llegará a ser más peligrosa aún. Los militares no han ganado la partida.
Nadie replicó. Seguramente la mayoría de los monjes desconocían los asuntos públicos. Entonces el superior propuso:
-Quienes quieran marcharse que levanten el brazo. Todos lo levantaron, salvo el viejo monje, extraño a la situación. El superior volvió a la sacristía casi corriendo. Dirías que tenia prisa en abandonar el edificio. Deshecho en sonrisas y dulzuras:
-Aceptamos evacuar el convento. Sin embargo, formulamos una reserva.
-¡Cuidado! No impongan nada.
-No es imposición. Quisiéramos llevarnos las reliquias.
-Bueno. Pero sáquelas pronto.
Un fanático intervino brutalmente
-Nosotros nos jodemos en sus reliquias. ¿Para qué nos servirán en un mundo igualitario? No son sino el símbolo de la opresión e ignorancia.
Esta intervención precipitó la marcha. Los monjes corrían de un lado a otro. Componía enfebrecidamente la lista de amigos que les alojarían provisionalmente. Ya preparada, el superior pidió:
-Quisiera telefonear.
-Hágalo, Pero tenemos que escuchar la conversación.
Así se hizo. Cada persona llamada respondía afirmativamente. El superior iba colocando en cada familia a uno o varios miembros de la comunidad. Acercándose al grupo:
-Estamos a su disposición. Fue entonces cuando a los revolucionarios les ganó una duda: ¿Estaban haciendo bien o mal? Y para mayor seguridad me llamaron. La organización debía tomar la determinación definitiva. Valentín me puso al corriente de lo sucedido. ¿Qué me parecía lo hecho?
La conducta ejemplar de nuestros afiliados en una región mas bien beata me sedujo. Les felicité por su intuición política y su sangre fría. Es mas, les facilité la tarea enviándoles dos coches para trasladarles a los domicilios escogidos. A Valentin le dije:
-Hacedlo discretamente.
Los carmelitas se llevaron con ellos las reliquias de valor. Salieron primero los jóvenes guardianes del tesoro. Cuando llegó la vez del mas viejo, se negó a abandonar el convento. Con sonrisa deformada, cruzándose las manos al pecho, murmuró:
-Me quedo aquí con Dios, padre. Le pido esta gracia.
-De acuerdo, hijo.
El superior se volvió hacia el grupo para obtener la aquiescencia. Nadie reaccionó, salvo el más fanático que refunfuñando y apretando los dientes se burló:
-Que se quede y reviente. Ser mártir lleva a la gloria eterna.
Los visitantes hablan comprendido que el anciano no tenía mis que el convento, la celda, la capilla, los usos rituales y que desafiaba, inconscientemente, la furia revolucionaria. Peor para él si le sucedía una desgracia. A medida que los carmelitas iban llegando al destino, comunicaban al padre superior el recibimiento de las familias. Y llegó su turno. Recibió el beso de sumisión del anciano. Al pisar la acera se quedó un instante perplejo.
Se fijó en el banderín rojo y negro de la C. N. T. que arbolaba el coche. Se creyó bajo los efectos del espejismo. Iba a marcharse a un refugio a la sombra de ese símbolo revolucionario. No comprendía que los revolucionarios, por muy ateos que fueran, no eran enemigos de la religión, sino de la Iglesia, esa potencia temporal mezclada estrechamente a la política española. Roncó el motor y el coche arrancó lentamente. El superior se volvió hacia los visitantes bendiciéndoles. El fanático, más irrespetuoso aún, se echó a reír al verse bendecido. Gritó:
-Ya te meteré yo la cruz en el culo.
Cuando el coche desapareció por la esquina, se volvieron al convento para ayudarle al viejo monje a echar la pesada barra de hierro de la puerta. En resumen, lo dejaron parapetado, como si fuera a sufrir un asedio. Y salieron por la trampa. En el momento de bajarla sobre la cabeza del monje, alguien dijo:
-Salud, estantigua. Que tengas suerte.
-Dios le guarde.
Valentín vino a verme y a contarme todas estas peripecias entre cómicas y trágicas. Comentamos lo que pensarían nuestros jóvenes que fueron al convento con ideas de dominio y terminaron por ponerse al servicio de los monjes.
10. LA IGLESIA DEL BUEN PASTOR
Hay que prestarse a los asuntos temporales y cuidarse de la salvación del alma.
J.J. Boileau
Yo sabia que en materia religiosa había que andar con pies de plomo en el País Vasco. Teníamos que evitar en lo posible toda suspicacia con respecto al Partido Nacionalista Vasco. Este, aunque incorporado al Frente Popular, no se daba con entusiasmo a la lucha, no intervenía en las peripecias del combate callejero. Por eso cuando vinieron a comunicarme que seria conveniente hacer un registro en la iglesia del Buen Pastor, pues en la mañana del 20 de julio la clásica plaza donde esta situada, fue teatro de fuerte tiroteo, yo recordaba la conversación que sostuve con el teniente de carabineros que me hablaba del bar de. Los Arcos, diciéndome que no podían venir a ayudarnos en el combate porque era imposible atravesar la plaza de tan batida. Decidí, pues, ir con unos compañeros armados para hacer un registro de la iglesia. El edificio estaba apenas a trescientos metros del sindicato. Las puertas estaban de par en par. La iglesia vacía. Subimos primeramente a la torre. No hallamos el menor indicio en el suelo, ni en las troneras, ni en los apoyos de los huecos del campanario. No había la menor traza de que desde allí hubiesen tirado. Nos detuvimos a contemplar unos instantes la plaza. Se nos ofrecía bonito golpe de vista con los macizos de flores, las palmeras exóticas, los arcos señoriales de una época en que San Sebastián se interesaba por la arquitectura. La escalinata para subir al atrio daba majestad al conjunto. Las ramas rotas y estropeadas no nos mostraban que el campanario había servido de fuerte a los rebeldes. Luego fuimos a recorrer las naves, las laterales, la sacristía. Nada. Entonces bajamos a los sótanos de los que se contaban misterios e historias que daban miedo. Cerca de la escalera nos encontramos con un viejo cura, tan viejo, que tuvimos la curiosidad de preguntarle cuantos años tenía.
-Ochenta y uno. Dios no me quiere en su regazo y estoy bien contento.
-No le gusta el paraíso, ¿eh?-ironicé.
El cura sonrió. Descubrí en esa sonrisa la alegría de vivir del vasco, que sea eclesiástico o deshollinador. Ni se me ocurrió preguntarle si había visto a algún rebelde por allí. Nos acompañó en nuestra peregrinación por las criptas subterráneas. Desde el primer recodo de la escalera, un aire húmedo que olía a moho nos pegó en plena cara. En el fondo la visita la ejecutábamos mas bien por compromiso.
Nos encontramos con un recinto vasto casi en oscuridad total. Marchábamos en la penumbra, aclarada a veces por ligera luminosidad cuyo origen desconocía. No tocamos nada. Hubiera sido necesario violar tumbas y arrancar losas Para registrar hasta el menor rincón. No. Allí no había el menor ser vivo y nada hacia suponer que el lugar sagrado hubiera servido de fortaleza a los facciosos. Las sospechas estaban mal fundadas sobre la trayectoria de las balas o eran interesadas Para enfrentarnos con los nacionalistas. Yo me sentí impresionado vivamente por el lugar: sepulcros, losas con inscripciones, cruces, me hablaban de supersticiones difíciles de arraigar y de temores inscritos en el alma de los hombres. El subsuelo aquel abrigaba con sus tinieblas el espíritu miedoso y cobarde frente a lo desconocido. Reviví mentalmente las escenas de los entierros, los cánticos fúnebres invocando la misericordia divina en una atmósfera de recogimiento, los cirios proyectando sobre los muros el féretro, y los sacerdotes, como sombras chinescas, en procesión macabra salida del cerebro de Poë No admitía yo candidez en los acompañantes del cadáver, sino más bien evasión en lo irreal. Sus imploraciones confesaban profunda y dolorosa confusión del espíritu. Nosotros estábamos lejos de todo eso.
Con nuestros pasos tumultuosos y gritos agudos, habíamos roto el silencio y expulsado momentáneamente lo tétrico del ambiente. Mis acompañantes, insensibles a las voces de ultratumba, se reían y comentaban:
-Que queréis, la muerte necesita misterio y lugares tenebrosos...
El viejo cura seguía silencioso. Comprensivo, no se indignaba al escuchar lenguaje tan irreverente. Las había visto gordas durante la tercera guerra carlista y la primera República. Cuando ya nos disponíamos a subir nos encontramos con una losa mal colocada sobre una tumba. Vacilando, nos preguntamos:
-¿Qué hacemos?
Finalmente decidimos no tocarla, pues nada denunciaba reciente paso de alguien. Me volví hacia el cura
Para sorprenderle y observar su reacción. A quemarropa le solté:
-Júreme que nadie ha tirado desde la torre.
-Lo juro-replicó sin afectación.
Luego se arrodilló. Sollozando, abrió los brazos en cruz, y se puso boca abajo gimiendo:
-Lo juro sobre la tumba de un obispo.
Y besó varias veces la losa. Los gemidos y sobresaltos del anciano dramatizaban el instante.. Alguien dijo:
-Sirven para esto los viejos curas. Para recibirnos y ablandarnos con su comportamiento piadoso. ¿Cómo meterse con un hombre que esta a las puertas de la muerte?
Otro agregó:
-Dejémosle aquí. Alguna vieja beata vendrá a hacerle compañía sin tardar. Estoy seguro que estará espiando desde un balcón nuestra salida.
Y nos marchamos. Ya en el atrio, en plena luminosidad, respiramos profundamente, como si hubiéramos expulsado algo que nos oprimía. A manera de conclusión de la visita les dije:
-Este lugar de penumbra y foco religioso tiene una historia que nos concierne y que forma parte de nuestra propia historia. El espíritu místico o simplemente el espíritu religioso entran por mucho en el comportamiento sicológico de los hombres.
-¡Bah!, ¡Bah! ¡Vaya silo que podríamos instalar aquí! ¡Cuánto dinero perdido!-exclamó uno, descontento de que no tomáramos ninguna medida para cerrar la iglesia.
-¿Y que haríamos de nuestras almas? - le répliqué riéndome.
Nos separamos en el atrio. Ellos se fueron al cementerio de Polloe y yo me volvía al sindicato. El triunfo popular no había estropeado las fortalezas de la religión, ni asaltado los conventos para violar a las monjas, ni confiscado las riquezas del patrimonio religioso. Solo y por necesidad nos apoderamos del colegio de los corazonistas en el barrio de Gros. En este barrio, en la calle Birminghan, tuvimos instalados nuestros sindicatos en los albores de la República y dejamos sembrado el grano de nuestras ideas. Era mejor que tuviéramos allí un centro que recogiera a nuestros adeptos y simpatizantes. En realidad Larramendi ya era pequeño. El hecho, pues, de que se dejara intactas las iglesias tenía sus orígenes en antecedentes sociológicos. No era puro azar. La iglesia vasca no era ultramontana. Casi se la calificaría de popular y progresista. Se mezclaba con el pueblo para vivir con él las mismas tribulaciones. En el País Vasco no existía la aristocracia propiamente dicha-esto es, una casta, como la española-, ni la espantosa miseria del campo español, pues la iglesia vasca no tenia que servir de freno a las reivindicaciones populares. Felizmente, en este rincón del planeta, las anarquías biológicas sufrieron pequeña corrección en el transcurso de los siglos, en la historia, en las condiciones telúricas y, claro esta, el cura vasco entraba también en esta evolución. Este, se ataba la sotana a la cintura sin afectación para jugar a la pelota con los fieles de la parroquia. Coria las montanas siguiendo los pasos ágiles de los antepasados que se anunciaban con los «irrintzis» por barrancos y cimas. Seguía apasionadamente las peripecias de los contrabandistas en los pueblos fronterizos, aunque hubiera hecho diez años de teología en Roma. En resumen, era humano y amaba a su pueblo. La iglesia supo adaptarse al ritmo de la época. Predicaba la paz social y colaboraba. Pretendía resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, introduciendo el espíritu cristiano-no de palabra y superficial-en todos los aspectos de la vida. Discute con sus enemigos en el pulpito. Don Rosendo Recondo, vicario de Lasarte, sostenía debates sociales dentro de la iglesia con nuestros compañeros. Nadie olvidara tampoco las ardientes controversias con la C. N. T. y la U. G. T. del enérgico sacerdote Aristimuño. Capillas e iglesias servían de punto de reunión, allí donde no había local con capacidad suficiente. Las discusiones, hasta las más encarnizadas, se desarrollaban con respeto. Muchos curas vascos experimentaban la tragedia del proletariado español, pero el del vasco en particular, transformado en elemento productor de la riqueza nacional en provecho de un Estado abusivo y de un capitalismo cerril.
Añádase a todo esto la influencia del Partido Nacionalista Vasco y el instinto popular un tanto agudo de los donostiarras le instigaba a no perder ese aliado. Era la mano tendida a ese Partido, el cual, pese a sus reminiscencias burguesas, se planteaba valientemente los problemas sociales y trataba de comprender las reivindicaciones proletarias. En España, representaba el partido precursor de nuevas corrientes sociales del cristianismo. Por lo tanto, es falso, refalso y estúpido decir que los militantes de este Partido defendieron las iglesias de San Sebastián contra los ateos y los vándalos. Los maketos se preocuparon únicamente de luchar contra los rebeldes y aplastar sus primeros ataques. Sólo más tarde, muy espectacularmente, aparecieron las banderas vascas en las torres de las iglesias, ¡vanidad de vanidades!, y hombres bien armados las guardaban. Cuanto mejor hubiera sido que los emplearan en los diferentes frentes. El respeto de lo sagrado se debía al civismo de una ciudad y al comportamiento de la iglesia vasca. Lo que demuestra que si la iglesia española hubiera tenido las virtudes cristianas que le faltaban, los terribles saqueos de iglesias y conventos, la profanación de las tumbas en las criptas de los lugares sagrados, el asesinato de sus ministros y otros desordenes, no se hubieran producido en el conjunto del País. El que siembra vientos...
11. EL CONVENTO DE LAS ARREPENTIDAS
La imposición de la penitencia pública remonta al siglo IV. Esta impregnada de espíritu de austeridad y humildad que parecería espantoso a nuestra generación.
F. X. Weiser
¿Qué decir de las jóvenes encerradas en las Arrepentidas? ¿
El desfacedor de entuertos? Existe, sin ninguna duda. Personaje entusiasta, quiere imponer el bien y la justicia. Nuevo don Quijote, se lanza a las más extrañas aventuras para mitigar la maldad de los hombres. El espectáculo del dolor engendra dos tipos de idealistas: el místico-pasivo-y el desfacedor-activo. En el caos social y político, el desfacedor hace su aparición dispuesto a ostentar sus ideas justicieras. Se le facilitaba la red de torpezas e infamias impuestas por la sociedad.
España era uno de los raros países que conservaba, como una institución, el convento de corrección para chicas jóvenes. Ser encerrada en las arrepentidas era una expresión que removía las fibras del corazón mas duro. Se contaban escenas de sadismo y espanto-entre verdad y leyenda-dignas de la literatura de horror. Si el desfacedor sufrió personalmente un encarcelamiento político o social comprende, mas aun que don Quijote, la necesidad de liberar a esas muchachas de una prisión ignominiosa.
Durante las horas solitarias de celda, el desfacedor fue torturado por el conjunto de males que agobiaban a los hombres. Y tomaba su desquite, primero, en la misma celda. Su alma angustiada se refocilaba en visiones paradisíacas de reformador de la condición humana. Todos los dolores, a injusticias desaparecerían en el planeta gracias a su acción determinante. Esas visiones dejaban huellas en su naturaleza y a pesar del tiempo transcurrido, no cesaba de recordar a esas muchachas castigadas duramente por haber cometido un pecado amoroso o saltado a la torera algún convenio social. A veces las internaban por simple orden familiar para doblegar una voluntad que se negaba a ciertas artimañas familiares. Si ya en prisión, el desfacedor se felicitaba por liberarlas de los conventos-prisiones, permitiéndolas así correr tras sus ilusiones juveniles con la alearla y el vigor de sus cuerpos enérgicos. Y en esos corazones, a veces secos por una realidad despiadada o apagados por sorda conspiración del silencio y del aislamiento, pretendía sembrar la llama del ideal con frases que despertarían sensaciones soterradas. En el prisionero, desfacedor platónico, la abstención sexual, como en Alonso Quijano, no era extraña a esas visiones irreales. El sexo, el dolor, el ideal, se confabulaban para proyectar esas imágenes de felicidad dudosa sobre una pantalla invisible.
Yo acababa de recibir una comisión de tenderos que deseaba la garantía de los sindicatos para abrir las tiendas y asegurar el abastecimiento. El Frente Popular habla dado ya por radio esta orden, pero a ellos les interesaba la salvaguardia sindical. Yo les aseguré de nuestro apoyo y que castigaríamos duramente a quienes asaltasen los comercios, sobre todo ahora que funcionaban los comedores populares. Poco después entró en la secretaría un joven de unos veintidós años, sólido y bien vestido. Se me presentó francote y seguro de sí mismo.
-¿Qué quieres?
-Vengo por un asunto personal que sale de lo común. Me han dicho que sólo vosotros me escucharéis. Te declaro que no soy de la C. N. T., ni de ningún partido, pero tengo un problema.
-¿De dónde eres?
-De Hernani.
-Desembucha.
-Se trata de mi novia, encerrada en las Arrepentidas por la voluntad de sus padres. No me quieren a mí por haber escogido a otro para casarle con ella. Yo nada tengo contra mi rival, pues eso es asunto de Soledad.
Pese al interés del asunto, no seguí todos los detalles del relato. Pensaba en la facilidad con la que el andamiaje jurídico-milenario fue barrido y cómo la justicia se había polarizado provisionalmente en los sindicatos, cuyas prerrogativas aumentaban fabulosamente. La ingenuidad popular creía en formulas simples para hacer reinar los principios del derecho y de la justicia. Durante este periodo dramático. creado por la rebelión militar, el sindicato representaba el poder por estar cerca de él y por poder consultarle en todo momento. Y claro es, en él veía concentrada la moral de la nueva situación social o del embrión del mundo nuevo que cada quisqui forjaba a su manera en las brumas de su conciencia. La ironía fácil de juristas y sociólogos no tenía rigor científico en semejante caso. Yo le observaba al joven, simpático espíritu alerta.
-¿Qué quieres exactamente?
-A Soledad la amo. Quisiera su libertad y entregarla a la familia.
-¿Después de lo que ha hecho con ella?
-Sí. Vosotros tenéis la autoridad de reprocharle su conducta poco paterna. Soledad me gusta, Pero no insisto para no causarla más daño.
Yo le creía sincero. Sus sentimientos nobles me hicieron plantearle el dilema
-¿La libertad de Soledad contra el amor?
-¿Por qué no? Primero ella.
Yo sabía que desde el 20 de julio ya no había aparato judicial, barrido por la tormenta, que no había tiempo para discutir sobre los procedimientos penales, que se trataba únicamente de vencer en la lucha. Francamente, yo no sabia que decirle. Él leyó en mi cara las dudas y la falta de determinación. Insistió:
-El sindicato representa ahora el espíritu de la voz popular, el de la calle también. Si supierais cómo se habla en Hernani, en Lasarte, de la C. N. T. Habéis salvado a San Sebastián...
Aquel joven sabía lo que quería y empleaba argumentos que parecían salidos del asfalto ciudadano y de la hierba campestre.
¡Vaya concepto elemental de la justicia! No pudiendo eludir más el problema, concedí:
-Escucha. Nos informaremos sobre el estado y la situación de Soledad. En cuanto a ponerla en libertad es harina de otro costal. Habrá que dirigirse al Frente Popular.
-Crees que se ocupará de mí..., ciudadano. de tercera que no posee carné sindical ni político...
-Probablemente le dije mintiendo piadosamente, pues sabía pertinentemente que esos problemas había que dejarlos para más tarde.
El corazón me decía: haz justicia y busca a la joven. Manda al diablo los procedimientos legales. Pero, ¿cómo? Yo estaba desbordado de trabajo. A la puerta de la secretaria esperaban otras gentes con otros problemas.
Además, el cuartel de Loyola significaba el peligro mortal, aunque neutralizado provisionalmente por un asedio casi perfecto siguiendo las colinas del teatro operacional. Y eso nos paralizaba para organizar debidamente la vida de la provincia.
En esto aparecieron Liqui y Casilda. Acababan de abandonar la trinchera de Polloe para venir a informarse y cambiar impresiones conmigo. Además quería visitar a unos heridos que se hallaban en el hotel de Londres, convertido en hospital. Al joven le rogué:
-Pasa a esa sala contigua. Ya lo llamaré. Y
a los recién llegados les pregunte:
-¿Que tal el cerco?
-Parecemos enanos rodeando a un gigante-replicó Félix de buen humor, poniendo en relieve la desigualdad del armamento.
-El cerco será largo, ¿no?
-Ya es mucho que les impidamos salir del cuartel.
Félix Liquiniano se mostraba seguro de sí mismo. El hecho de mandar a hombres, de desempeñar un papel en los acontecimientos, le habían dado mayor capacidad de análisis y más personalidad. Bajo el peso de las responsabilidades iba adquiriendo madurez de buen augurio. Y a mí me sucedía lo propio. Heme recibiendo a toda clase de gente que me venían a plantearme los problemas mis inverosímiles. Tenia que velar por sostener un mínimum de disciplina orgánica y dirimir numerosos litigios de carácter político. Y mi conciencia se despertaba a los diferentes problemas planteados por la vida en sociedad. En resumen, mi nueva actividad creaba en mi reflejos rápidos para hallar Una solución y mayor profundidad para analizar la situación. Cada vez que nos encontrábamos los dos comentábamos alegremente la subida en flecha de la C. N. T. Los indiferentes, los vacilantes de la víspera se ponían a nuestra disposición para respaldar las actividades sindicales. El sindicalismo entraba en nueva etapa que necesitaría hombres advertidos y analíticos. Hablamos de la situación en Bilbao, muy favorable a los republicanos, pues los militares se habían abstenido de mostrarse. En Santander, las fuerzas populares se habían adueñado de casi toda la provincia. En Asturias la situación era diferente. Después de la revolución de octubre de 1934, el desquite de los asturianos fue brillante. La izquierda dominaba casi por todo. En Gijón, el pueblo luchaba como nosotros por apoderarse del terrible cuartel de Pelayo, considerado casi inexpugnable. En cuanto a la capital, Oviedo, estaba en manos de los militares. Echamos una mirada al mapa. La costa del mar Cantábrico estaba en manos de los republicanos desde Fuenterrabía hasta la desembocadura del Navia, casi en los confines de Asturias.
Era larga línea de 370 kilómetros, cuyo punto débil residía en la falta de profundidad-70 kilómetros máximo-y su punto fuerte en la geografía escarpada y difícil para las maniobras militares. La frontera con Francia estaba cortada en dos. En manos de los Republicanos desde Fuenterrabía hasta el límite navarro; luego trozo muy corto en el que se encuentran los pasos de Behobia y de Irún. Los rebeldes tienen la frontera desde cerca de Dantxarinea hasta cerca de Benasque, luego el ferrocarril de Canfranc y el camino vecinal de Dantxari que serpentea por terreno montañoso. Los republicanos conservan la frontera desde Benasque hasta el Mediterráneo.
Saltaba a la vista que la primera operación en el Norte por parte de los militares sería la de cerrarnos la frontera de Irún para asfixiarnos aislándonos y, además, tratar de salvar a sus colegas del cuartel de Loyola. A nosotros nos correspondía primero entrar en el cuartel y suprimir ese peligro para poder defendernos más libremente. En Liqui dominaba, como Una obsesión, el problema navarro. Había que lanzarse contra esa provincia con todas las disponibilidades, Pero comprendíamos que por el momento no era posible.
A todo esto, yo me había olvidado del joven, quien esperaba pacientemente mi llamada. Exclamó:
-¡Qué cretino! El joven de al lado...
A Liqui y a Casilda les expliqué someramente el problema que me había planteado el joven. A Félix se le transfiguró el rostro. El destino parecía favorecerle en su tarea de desfacedor de entuertos. Revolucionario, creía en la Revolución como fuerza potente que debía establecer nuevos valores humanos y barrer los casos de conciencia que una moral absurda había creado. Lo de las arrepentidas le venia al pelo.
Recordó las visiones de presidiario en celda, los sueños impregnados de toda la savia del quijotismo. Sintió removerse en su cuerpo la sed de justicia por encima de todo. Allí donde había un dolor moral él debía estar presente para aplacarlo. Decidido:
-Déjame a mí. Eso lo arreglo yo a punta de pipa.
-Vamos a tener historias con el Frente Popular.
-Arréglate para defender la tesis de que la libertad de esas chicas ha sido el hecho de un aislado.
Me callé. ¿Cómo oponerme a la liberación de esas, desgraciadas? ¡Que le iba a hacer! La C. N. T. haría frente a las protestas, si las hubiera. No nos planteábamos como vivirían esas chicas si no podían unirse a las familias. Nos decíamos que siempre estarían mejor en la calle que en el convento-prisión. Félix, ante mi aire serio, me doró la píldora en vascuence:
-Ikusiko ek; dana juangora nai bezela. Agur. (Ya verás, todo irá de perillas. Hasta luego.)
-Coge gente para ayudarte. Y llévate al joven.
Las Arrepentidas se encontraba cerca de la Plaza de Toros, en el dédalo de calles y villas de Ategorrieta. El convento tenía aire sombrío con la mayor parte de las ventanas enrejadas-una verdadera prisión-. Entristecía el verlo. En plena ciudad y entre conciencias inmaculadas tenia carácter sórdido y anacrónico. Cabía preguntarse cómo semejante edificio, vergüenza de una sociedad bien pensante, encerraba a muchachas que en realidad no habían cometido delito alguno. Todo parecía deshabitado.
Las villas tenían las persianas bajadas, aislando aún más a los moradores- en gran parte acomodados- de los acontecimientos, cuya marcha hacía presagiar momentos difíciles para ellos. Querían pasar desapercibidos. En cambio, en los jardines, las flores se abrían en sinfonía de colores. El convento no daba señales de vida. Ni una voz, ni un grito, ni una risa. Parecía dormido bajo el fuego del sol de mediodía. Llamaron desde abajo. Había que subir unas escaleras por en medio de un jardín no muy extenso. A los campanillazos bajó un viejo jardinero que se quito la boina respetuosamente. Los jóvenes irrumpieron en el interior seguidos por el jardinero.
-Esperen. Hay que entrar por ahí.
Y les mostraba un corredor estrecho. Se encontraron en un zaguán espacioso, limpio, encerado, amueblado con cuatro sillas. Ellos eran cinco.
-Voy a buscar una silla-dijo el jardinero.
-Vaya a buscar a la superiora y que no tarde mucho. Tenemos muchas cosas que hacer.
Pronto oyeron unos cuchicheos cerca de la puerta. La vacilación debía ser grande y las monjas no sabían como comportarse con los intempestivos visitantes. Olían a peligro inminente. El joven de Hernani tendió el oído y oyó que el jardinero decía:
-Hay uno sobre todo..., lleva barba de varios días y que mirada...
-¡0h, Jesús!-exclamaron todas las monjas al unísono.
En aquel consejo conventual, la madre superiora decidió con voz firme:
-Voy a recibirles. No tenemos que demostrar que la visita no, molesta. Cumplamos nuestro deber social. Rezad mientras estoy con ellos.
Y apareció sonriente. Mujer de carácter, alta y digna, no dejaba entrever las inquietudes que la roían. Los visitantes no tenían aire de fiesta. Con voz materna
-¿Que queréis, hijos míos?
-Señora, queremos liberar a las chicas que están bajo su guarda...
Suave, benevolente, la superiora le interrumpió a Casilda:
-Pero, hija mía, eso no es posible... Las chicas están aquí por la voluntad de sus padres, no por la nuestra. Son ellos los que tienen que venir a buscarlas.
-Lo que queremos es reparar el crimen de los padres.
-¡Dios mío! Cómo os atrevéis a tratar de esa forma asuntos tan delicados... Son muy graves.
Liqui estaba un tanto molesto por la serenidad de la madre superiora. Pero poco a poco el tono materno de que se servía para rechazar las exigencias de los visitantes, considerándolos como a niños, le fue excitando
-Escuche, madre...
-¿Que quieres, hijo mío?
Ese hijo mío ocultaba en realidad a una mujer difícil de maniobrarla, ya que la brusquedad del joven no la hizo efecto. Félix la atacó duramente:
-Ha triunfado la revolución. Viene a reparar las injusticias sociales. Entre ellas, este espectáculo medieval de las chicas arrepentidas. Tiene usted triste privilegio de aceptar muchachas de madres corrompidas que no vacilan en encerrarlas aquí. Eso pasó a la historia.
La superiora iba cediendo paso a paso. Empleó otro medio para resistir a los visitantes; confiando en el temor de las pensionistas. Inteligente, conservando su expresión cándida, les propuso:
-Venid, hijos míos, vais a conocerlas.
Tomaron un corredor oscuro. En el fondo se hallaba una monja. La superiora le ordenó:
-Acompañe, sor María, a estos señores a la gran sala.
La madre se fue a buscar a las chicas. A los visitantes les introdujeron en un género de salón de fiestas. En un rincón dominaba la imagen de la virgen. En su zócalo un tiesto de rosas encarnadas perfumaba la atmósfera. Pronto llegaron en fila india las pensionistas: una veintena. Se pegaron a las paredes blancas y desnudas.
Vestidas con batas grises sin corte, medias negras calzadas con alpargatas blancas, constituían los elementos de un uniforme voluntariamente inestético. Guardaban los ojos bajos. Parecían momificadas. A Félix ese uniforme le recordó el de los presidiarios. No cabía duda, aquello era una prisión. El espectáculo le pareció aún más deprimente. Sin personalidad, los rostros inexpresivos revelaban un embrutecimiento avanzado. Las manos enlazadas a la altura del vientre parecían muertas. Ningún gesto de nerviosismo, impaciencia, interés, venía a sacudir ese rebaño bien domado. Varias monjas las habían seguido con paso aéreo y silencioso. Plantadas en medio de la sala velaban sobre el rebaño con mirada ausente, pero de hecho amenazadora. A poco vino la superiora. Con tono acariciador se dirigió a las muchachas:
-Queridas siervas de Dios, estos visitantes han venido creyendo que estáis mal aquí, que se os maltrata, que somos malas con vosotras. Quieren enviaros a vuestras casas. Sabed que si os vais quebrantáis las leyes y que os puede costar caro.
Tímida reacción hizo levantar los ojos de las chicas. Sus miradas iban de las monjas a los jóvenes. Los bajaron inmediatamente al oír a la madre expresarse con dignidad ofendida:
-Aquí no se guarda a nadie por la fuerza. ¿Quién quiere marcharse?
Se miraron entre sí, volviendo la cabeza. Los ojos les brillaban. Era una suplica muda y angustiosa. Buscaban la compañera que hablase la primera. El joven de Hernani, acosado por el deseo de acercarse a Soledad, de cogerla del brazo y salir con ella, no pudo resistir al malestar confuso a indefinible que le ganó. Consideró a los revolucionarios excesivamente humanos.
¿No veían la cara enfermiza y entristecida de Soledad, una chica que vendía salud unos meses antes? ¡Cómo había envejecido! Dando un salto se abrió paso entre dos chicas y la agarró de la mano y la sacó fuera:
-¿Quieres irte a casa, Soledad?
Bajó los ojos y dijo sí con la cabeza. Su novio le miró a Félix. Este le hizo señas de que se fuera con ella. Cogidos de la mano, como si fueran a dar un paseo, la pareja salió a la libertad. Esta marcha originó algunas reacciones. Las reclusas parecían dispuestas a romper el silencio, echando abajo la mascara impersonal que les ocultaba el verdadero rostro. Aquello era demasiado. Casilda comprendió que el terror las volvía mudas. Y comprendía que Liqui no quería forzar las cosas Para que yo pudiera defender mejor el hecho al no haber ninguna violencia. Por eso les habló de manera directa y espontánea:
-¿Estáis bien aquí? ¿No tenéis ganas de ver a vuestros amigos y a vuestras familias? ¿No queréis vivir en libertad? Hoy encontraréis un nuevo San Sebastián. Los privilegios han desaparecido. La justicia social va a reinar de hoy en adelante.
Las reclusas la miraban francamente. Sus caras se volvían expresivas y sus manos se desenlazaban. Alguna que otra se llevaba la mano al pelo para arreglarlo con esmero. Otras se estiraban las mangas de las batas para sentirse mejor vestidas. La sonrisa iluminaba los labios. Casilda prosiguió:
-Hemos ganado la revolución. Nadie se atreverá ya a encerraros en este cementerio. Salid; la vida y la libertad os esperan.
Cada una recobraba su personalidad. Con mirada nada favorable asaetaban a las monjas. Félix ya no pudo aguantar mas:
-¡Basta de comedia! Fuera de aquí todas las monjas y usted también, señora.
Las religiosas se evaporaron a toda prisa. Sólo la superiora salió con aire digno y majestuoso de matrona ofendida. Entonces la explosión fue general. Quejas amargas, cortadas de exclamaciones y lloros y desvanecimientos. ¡Vaya escena inenarrable! Las jóvenes volcaron el corazón afligido y denunciaron las horas terribles que vivieron en ese recinto. Los liberadores estaban emocionados ante tanto dolor. Abrazan a unas, secan las lágrimas de otras, calman con palabras suaves y gestos fraternales las amenazas contra las monjas. Estaban allí para ayudarlas y consolarlas. Una joven de dieciocho anos, de cuerpo esbelto y rostro mono, se le acercó a Félix suplicándole
-Llévame. Quiero salir de este infierno Para gritar alto la injusticia cometida con nosotras.
-Y yo.
-Y yo.
Ya no lloraban. Excitadas por el acontecimiento, viendo próxima la libertad se volvían mis emprendedoras. Formaban un circulo compacto alrededor de los visitantes. Sus gestos y frases descubren la emoción que les va ganando. Una chica se acerca a Pedro, uno de los acompañantes de Liqui y Casilda
-¿No me reconoces?
Pedro la miró fijamente. La cara no le decía nada. La chica le refrescó la memoria:
-Soy Pepita, la hija de Emeteria, la viuda alegre, como le llamaban en el barrio. Mira lo que han hecho de mí.
Sollozando se echó en los brazos del joven.
-¿Tu, Pepita? La chica que nos volvía locos a todos los chicos del barrio... ¿es posible?
Y la comparaba con la Pepita que él abrazaba, pálida, demacrada, con los ojos hundidos a inexpresivos. Los pómulos salientes como un personaje del Greco. ¡Qué pena! La cogió suavemente por el talle y escanció en sus oídos frases apaciguadoras. Luego, con rabia, agregó:
-El Consejo de Menores para la Moral ya no existe y no reverdecerá. La revolución acabará con esa inmundicia.
-¿Qué es la revolución?-preguntó ingenuamente la chica que se había agarrado al brazo de Liqui. Casilda con gran sencillez:
-¿La revolución? Amar a los semejantes, aceptar el trabajo con responsabilidad, como labor social. Una nueva vida que trata de aliviar los imperativos demasiado duros. Y para vosotras, en este instante, la libertad, la posibilidad de fundar una familia y amar a un hombre. No lo olvidéis.
Pepita-su acento denuncia el sufrimiento vivido-interroga secamente:
-¿Y qué haréis de este convento?
Félix en lugar de contestar ordenó:
-Todos fuera. Las muchachas corrieron al almacén para cambiar de ropa. Sólo dos chicas se quedaron en la sala.
-¿No queréis salir vosotras?
-No sabemos adónde ir. Somos huérfanas. Trabajábamos como criadas en una familia rica. Un día desapareció una joya. La señora declaró que fuimos nosotras las ladronas y nos metieron aquí sin comerlo ni beberlo.
Triste y lamentable historia. Casilda las abrazó. Las dos chicas lloraban a lagrima viva. El grupo descubría un dolor soportado inicuamente ante una sociedad indiferente. Casilda, horrorizada de pensar que iban a quedarse recluidas en el severo convento, les propuso:
-Nuestro sindicato necesita sirvientas en los comedores populares. Trabajaréis y viviréis. Venid.
En esto apareció la madre superiora. El desenlace no la alarmaba excesivamente. Dadas las circunstancias cabia esperarlo. Sin embargo, dirigió a los cuatro jóvenes algunas frases dictadas por el conocimiento del mundo y de los hombres:
-Habéis hecho mal. Serán desgraciadas lanzadas en el torbellino de la vida. No serán aptas para servir lealmente a la sociedad y menos aun sabrán resistir los tristes cebos que ella segrega.
Liqui hubiera dado unos tacos para mostrar su disgusto. Se limitó a decir:
-Ya lo veremos, señora. Estoy seguro que no volverán a pedirle hospitalidad.
Salieron. La mirada de la superiora, medio entristecida por la derrota y medio rencorosa por la desenvoltura y desprecio de las leyes divinas por parte de los liberadores. Luego concluyó sabiamente:
-El mundo está loco y no tiene remedio.
En la verja del jardincito, en el bajo de la escalera de piedra, con la boina en la mano, estaba el jardinero.
Había mirado sorprendido la salida de las chicas que se desbandaban por la calle entre risas y gritos. Liqui le dio un golpe amistoso en el hombro.
-¿Esta usted bien aquí? -
¡Bah! Soy muy viejo. Sólo espero morir en paz-contestó humildemente, hundiendo la boina hasta las orejas.
12. MORAL COMBATIENTE DE LOS MILICIANOS
Uno no nace soldado.
C. Simonov
Mucho se epilogará sobre la indisciplina de la muchedumbre. Los calificativos más innobles recaerán sobre ella pasado ya el peligro. Ciertamente, el pueblo sobrepasa los limites en su afán de seguir los impulsos biológicos. Pero nadie habla, ni pone en evidencia, la desorganización creada por los dirigentes. La indisciplina no es sino el reflejo de la falta de organización y de autoridad. La élite se ha desmoronado por lamentable decadencia que la ha incapacitado para ponerse al diapasón de la evolución social. La historia demuestra que el pueblo vuelve a su cauce cuando ha encontrado nuevos dirigentes.
Cómo negar que la explosión popular de San Sebastián tuvo como origen la debilidad del gobernador civil Artola, incapaz de captar la envergadura del levantamiento. Sobrepasado por la situación y desamparado por su inepcia, no supo tomar las medidas para mostrarse fuerte y con autoridad. Por otra parte, encarnaba perfectamente la debilidad del régimen, tan débil, que incitaba a ser echado por la borda y a montar com-binaciones políticas de toda especie. Al régimen le faltaban hombres de categoría para enfrentarse con los potentes enemigos. Sus servidores estimaban aún, en plena explosión militar-hay que ser cretinos y ciegos-que los acontecimientos vividos estos dos últimos años no eran más que sobresaltos de una atmósfera cargada, cuyas ondas no quebrantarían los cimientos del régimen republicano. De hecho, en los albores de la guerra civil, tres poderes o tres mentalidades querían encarnar la realidad nacional. Por una parte, los militares que se levantaban contra un estado de cosas incoherente y nefasto; por otra, la representación viva de los revolucionarios que luchaban por establecer un mundo nuevo y, finalmente, el gobierno de Madrid que, borrachos de legitimidad, querían resistir contra esto y aquello. En San Sebastián la autoridad republicana propiamente dicha había desaparecido. El Frente Popular tomó las riendas de la dirección. ¿Pero en que estado? Nada existía. Ni policía, ni ejército, ni transportes, ni trabajo. En cambio, la lucha estaba presente en todos los compartimentos de la ciudad y sobre ella había que concentrar todas las energías. Pero como desde el primer momento de la pelea callejera, cada partido y cada sindical ha seguido sus directivas peculiares, se había acostumbrado a ejecutar actos y operaciones sin plegarse a un plan de conjunto.
Cuando se trataba de sobrevivir esta actitud era admisible, pero mejorada la situación interior, los valores sociales y morales de la colectividad debían aparecer para darle a la vida ciudadana un carácter llevadero. Desgraciadamente, los diferentes componentes del Frente Popular no enviaron los hombres idóneos para imponer una acción coordenada. Cierto es que la tarea se presentaba sobrehumana. Había que salvar lo más urgente: el abastecimiento, los servicios de higiene y de hospital, coordenar la acción militar de las diferentes milicias de, partido o sindical. El Frente Popular se encontró de golpe con una tarea titanesca. Mientras tanto, el pueblo luchó como pudo. Nadie le indicó lo que debía hacer. Sólo había seguido a su instinto. Y por eso se acostumbró a fiarse a su iniciativa. Actuó con esfuerzo espontáneo. Por lo tanto, desconocía la constancia, la paciencia felina para cazar una presa. Sólo los reveses sufridos en su carne le haría admitir la necesidad de perder las prerrogativas ganadas los primeros días. De ahí que el cerco del cuartel de artillería de Loyola tuviera su nota pintoresca y sintomática a la par. El asedio surgió de la iniciativa popular y fueron las milicias, sin coordinación estratégica, las que lo sostenían. Se argumentara que no existían la disciplina y el orden, que los sitiadores abandonaban el puesto con cualquier pretexto, que le gustaba descansar mejor en la cama que en el duro suelo de la trinchera. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que gracias a ellos los militares no se atrevían a salir. El cerco hervía con agitación frenética. Quizás esta misma agitación haya equivocado a los militares. Los coches circulaban entre la ciudad y las colinas que rodeaban al cuartel en movimiento constante. Se vaciaron los garajes de automóviles y se improvisaron conducto-res a ritmo loco. Nada de código de la carretera. Los coches pasaban las encrucijadas sin tener en cuenta prioridades ni reglas. Se apretaba el acelerador por gusto de la velocidad.
Los vehículos provistos de banderines políticos o sindicales llevaban inscritos graffiti relacionados con los acontecimientos. Este vaivén, este desorden amable daba aires de fiesta a la actividad guerrera. ¿Cómo imponer la disciplina a la masa de sitiadores cuando se les debía el sobrevivir? Las personas dichas sensatas dirían que el cerco necesitaba guarniciones permanentes en todo el circulo. Tanto en la carretera de Loyola a la salida de Eguía, en la cumbre de Polloe, en las colinas que dominaban la parte posterior del cuartel, en la zona de Txomin-Enea, como en los verdeantes altozanos próximos del asilo. Cerco poco ortodoxo, sin duda. ¿Su significación? Fantástica. Ese alud de hombres alrededor del cuartel minaba la moral de los asediados y les impedía toda veleidad ofensiva. Y por eso los militares optaron por la defensiva. En su espíritu, la ciudad había perdido carácter prioritario y la reclusión voluntaria obedecía a medidas de espera. Los jefes del golpe estaban descontentos de sus cómplices de San Sebastián. Les trataban casi de cobardes y traidores. Aunque la frontera de Irún les era necesaria no se apresuraron en ayudarles y, llegado el caso, liberarles. Solo una avioneta de Mola lanzó proclamas loando el levantamiento y profetizando el triunfo de los militares. Los jefes se interesan más bien por la manera de salvar el estrecho de Gibraltar, coordenar la estrategia guerrera de todas las provincias en un solo bloque con vistas a lanzarse sobre Madrid. Tomada la capital, la guerra ya no seria más que una formalidad. Por eso los navarros fueron lanzados en las pendientes del Guadarrama. Ocuparon las trincheras preparadas para una eventualidad de ese genero por el Estado Mayor que ya preparaba el golpe de estado desde varios meses atrás. Sólo el 27 de julio el coronel Beorlegui, con trescientos hombres, fue enviado hacia la frontera de Irún con el objetivo de liberar a la guarnición asediada. La defensa del cuartel, a causa de la pasividad de los superiores, carecía de nervio, entusiasmo y valor. Faltaba en ellos desde el primer día un hombre de dirección. Mis bien parecía que la fe ardiente en la rebelión no les hirió y que habían optado por el levantamiento por deber y no por simpatía. Y el envío de directivas por medio de la avioneta no exacerbaba ese deber. Para ello, lanzaban los papeles en un tubo envuelto en una toalla mojada. Los asediados necesitaban acciones concretas y no ayudas morales. Además, las disensiones entre los militares y los civiles-estos refugiados en el cuartel después de los combates callejeros-eran profundas. El lado anecdótico del cerco mostraba la debilidad de los sitiadores. La gran parte no sabia manejar las armas. El único medio de ejercitarse era tirar sobre el cuartel. Torpes, herían involuntariamente a sus propios compañeros. Eran a veces perdidas sensibles. por ejemplo, el caso de Otero, catapultado miembro del Estado Mayor. Me llamaron del hotel de Londres comunicándome que a nuestro compañero le habían herido en un atentado y que nos diéramos prisa en buscar al culpable. Como mucha gente veían fantasmas fascistas y enemigos imaginarios yo no hice caso a la hipótesis del atentado y me fui a verle en un salto. Sonriéndome tristemente, de lado en la cama, me anunció:
-Estoy echando plomo por todos los costados.
-¿Qué te ha pasado?
-¡Qué sé yo! Un tipo me hizo señas de que lo cogiera en mi coche cuando subía al cementerio de Polloe. Le hice montar, pero en el momento de cerrar la puerta-el se había sentado detrás- salió un tiro de escopeta que me ha transformado en tamiz la espalda. Me hace un daño terrible la herida. Menos mal que los plomos eran pequeños.
-Pero, ¿quién era?
-Un anónimo, uno de los miles que tratan de hacer algo.
-¿Lo han detenido?
-No. Yo mismo dije que le dejaran tranquilo.
-Has hecho mal. Por lo menos hubiéramos debido conocer su identidad.
Otero encogió las espaldas haciendo muecas de dolor. Fatalistas, cerró los ojos confesando su impotencia contra el destino.
Los tiradores ineptos de las filas milicianas contrastaban profundamente con los tiradores del cuartel. Entre éstos los había excelentes, auténticos campeones que, por casualidad se hallaban en San Sebastián Para participar en un concurso de tiro. Con su puntería implacable nos causaban perdidas sensibles. El miliciano que surgía de detrás de un árbol, un muro o matorral, pese a la distancia, era abatido.
Una bala en la cabeza le dejaba fuera de combate Para siempre. Nuestra ignorancia de armamentos y municiones era flagrante. Un grupo de compañeros iba a tomar posición por la parte de Martutene. Al llegar cerca del Asilo de Uva, le rodeó otro grupo y le obligó a deponer las armas.
-¿Estáis locos?-protestaban los cenetistas.
-Sois vosotros los que tirabais. Estabais detrás.
-Estábamos detrás y ¿qué?
-Habéis tirado contra nosotros.
-Habláis como fascistas.
-iBasta! ¡Los papeles!-exige brutalmente el jefe de grupo.
La discusión se iba envenenando, pues los recién llegados no querían ser conducidos al Frente Popular Para verificar su cualidad de antifascistas. De pronto nuevas balas explotan muy cerca con chasquido peculiar.
-Siguen tirando...
Uno de los cenetistas se echó a reír:
-Sois grandes mamelucos. Los militares nos tiran con balas explosivas. El chasquido característico da la impresión de que el tiro viene por detrás.
-iQué tontos!-exclaman riéndose como locos.
Y el grupo siguió su camino procurando no ser visto por el enemigo. El cañoncito del «Xauen», desmontado y puesto en posición de tiro, creó muchas esperanzas.
Se hablaba de inconsciencia: bombardear un cuartel de artillería con ese cañoncito cuando en el interior había varias baterías del quince y medio. Seria una provocación... Otros impacientes, aconsejaban el asalto a pecho descubierto olvidando las magnificas condiciones de defensa del recinto militar. ¿Cómo atravesar el cauce del río? Atravesar el puente que daba al centro del cuartel seria presentar un blanco demencial. Echarse colina abajo por detrás otro tanto. Y por si fuera poco, las tapias que lo rodeaban eran altas. En realidad todos se impacientaban: el Estado Mayor y los militantes en general. Y pese a las enormes dificultades del asalto esa idea se iba abriendo camino.
Día espléndido. El cielo azul pintaba el anfiteatro de Loyola con vivos colores. Las aguas glaucas seguían la cadencia de las mareas hasta el fondo del valle. Las tapias rojas del cuartel parecían encendidas. El patio, bajo el efecto de los rayos ardientes, reverberaba con luminosidad blancuzca. El cuartel era un horno. La vegetación denunciaba la pesadez de la atmósfera. Se aplastaba y se endormecia. Al acercarse el crepúsculo revivía. Durante las horas mis soleadas un verde dorado encantaba los ojos. A lo lejos, hieráticas, las montanas elevadas que separaban las provincias de Guipúzcoa y Navarra. Los hombres, agobiados por el exceso de calor, buscaban la sombra protectora. Afortunadamente, las ondulaciones del terreno, los árboles, el monte bajo, se presentaban acogedores. Los milicianos se acostaban en la hierba bajo la mirada alerta del camarada de posición. Los sitiados parecían enterrados en su fortaleza. La torridez del día concentraba en ese perímetro de piedra y ladrillo su ardor bochornoso. Observado desde las posiciones enemigas desprendía un vapor de ebullición a la que los rebeldes resistían cada vez mis desmoralizados. No obstante, la voluntad de vivir, una vez mas, se evidenciaba. Bajo ese sol ardiente, diríase que el cerco era una quimera. Nada indicaba que cientos de hombres estaban amontonados en tan poco espacio. De vez en cuando un tiro rompía el silencio para recordar que las fuerzas en presencia estaban despiertas.
En el fuerte de Guadalupe sucedieron hechos de interés. Lo mandaba el capitán Graja, quien simpatizaba con los sublevados y se dispuso a ejercitar las órdenes de la Comandancia rebelde bombardear San Marcos y Txoritokieta. Fue detenido con las manos en la masa gracias al sargento Ángel Blanco. Graja fue detenido y más tarde ejecutado. En nuestras manos el fuerte se nombró a Blanco jefe del mismo. Así se pudo transportar uno de los cañones del 27 y medio con cuatro enormes obuses, todo de un peso de 12 toneladas, al cerco de Loyola. El emplazamiento y preparativos del bombardeo los dirigió el sargento Blanca, secundado por elementos civiles: Nieva, factor de estación; Macho y San Vicente. Se esperaba mucho de la acción de este cañoneo. Por fin se largo el primer obús que se quedó corto. El segundo se perdió mis allí del cuartel.
El tercero y el cuarto cayeron dentro, con la consiguiente emoción de los asediados quienes no se esperaban semejante acción por parte de las fuerzas populares. Se les demostró que estaban a merced. de un bombardeo implacable y sin defensa contra él. En las ventanas de los edificios interiores habían emplazado sacos terreros contra las balas, pero contra los obuses de gran calibre no estaban armados. Esos cañonazos relajaron aun más la moral de la mayoría de los cercados, en baja ya por la falta de tabaco, de agua-tenían que lavarse con agua sucia-y de luz. El bombardeo no causó graves danos. Fue mas bien una demostración de fuerza que arrastraría a la reflexión a los jefes de la sublevación.
Pues bien, fue capital en la conducta futura de los asediados. Los jefes ya no podían acallar los argumentos de quienes, menos comprometidos, podían discutir con las autoridades leales al gobierno de Madrid. La poca unanimidad que existió desde el principio se resquebrajó hondamente. Los socorros tan esperados de Navarra no llegaban. El coronel Beorlegui estaba aun lejos. Además, su progresión quizás la pararan al acercarse a San Sebastián. El oportuno bombardeo del cañón traído del Guadalupe seria la base del episodio que iba a empujar mas tarde a los rebeldes a rendirse. Ya no tardaría el teniente coronel Vallespín, jefe del levantamiento en San Sebastián, a decidirse a parlamentar. En los militares existía un complejo psicológico, digno de estudio. No reconocían la autoridad del Frente Popular, mas sí la de los diputados elegidos en 1936. Los enemigos del parlamento preferían discutir con los diputados en lugar de verse frente a hombres, que el pueblo acababa de nombrar para dirigir las actividades de la provincia. El cerco tuvo una gran virtud.
Nos demostró que la victoria en la ciudad quizás fuera efímera y que nos debíamos preparar a un combate largo y difícil. No había otra alternativa que la de crear industrias de guerra, organizar el abastecimiento militar en regla y no de manera fantasiosa. De todos modos, lentamente, el pueblo iba penetrando en los entresijos dramáticos de la guerra civil. Los aires de fiesta y de alegría, patrimonio de los primeros días, se habían acabado. Toda la provincia se puso en pie de guerra. Ahí comenzó la fabricación de municiones, de cartuchos, de cartucheras y cinturones y, al mismo tiempo, la expropiación de industrial necesarias a proseguir los combates.
13. LA FUERZA GOBIERNA A ESPAÑA
Al reprobar el espíritu, según la pureza de su esencia, cuanto le parecía pequeño, mezquino, monstruoso, discordante y deforme, concibe lo Bello y lo Sublime, en una palabra, el Ideal, lo que le condena a perseguirlo siempre, sin alcanzarlo jamás.
P. J. Proudhon
La fuerza gobernaba a España. Toda consideración subjetiva y sentimental representaba, en ese instante un despropósito. La viabilidad de los hechos sociológicos residía en la imposición de una ley en detrimento de los componentes españoles. Cada uno dejaba parcelas de su personalidad, de su yo, para que el conjunto gozara de un funcionamiento mis o menos aceptable. En esa sociedad violenta el ideal solo servia de biombo para esconder la historia de las fechorías humanas a través de las épocas y para contentarse con esperar un mundo mejor.
Era el engaño inteligente que daba abrigo moral al hombre, blanco de la brutalidad. Significaba el sostén del instinto de conservación para soportar la angustia del presente, denunciado por aplastar al individuo bajo la miseria moral y física. En nombre del ideal, vilipendiado a menudo por el régimen político en el poder, se atacaba a los gobernantes. Si la sucesión de los acontecimientos políticos permitía a los de la oposición tomar la palanca del mando, a su vez, se volvían opresores. El circulo vicioso se cerraba como maldición de la naturaleza humana. El revolucionario, sediento de justicia social, mientras era extraño a los cuidados del poder, se mezcla en un universo de bellezas inmarcesibles, cuyo carácter utópico lo denunciaban sus detractores. Una de las ideas motrices del revolucionario -el pueblo la acogía sentimentalmente-consistía en creer que se podía vivir sin injusticias y sin opresión. En ese universo soñado, el corazón sólo lo alimentarían nobles sentimientos. La gama de actos innobles, patrimonio de las sociedades corrompidas, se desvanecería barrido por los vientos puros de nuevas ideas constitucionales. El asesinato aparecería como triste recuerdo de tenebrosas apocas. El verbo matar se borraría del diccionario. No quedaría ningún vestigio de barbarie y menos aún su horrible ostentación. El idealista se evadía de la realidad, se ilusionaba con los progresos materiales y los conocimientos del mundo exterior, creyendo en el progreso moral. Pero el hombre no cambiaba aun cuando profesara la más noble filosofía. Ayer, como hoy, hubo místicos que casi rozaban la perfección moral, idealistas que bullían de sentimientos nobles, sacrificados en honor de algún macabro orden de cosas. Hubo también aprovechados de las dificultades diarias, ladrones no sólo de bienes materiales sino también espirituales, asesinos para quienes el crimen era una necesidad o una alegría o un exutorio que les permitía bárbaramente desembarazarse de los enemigos. Las fuerzas negativas ¡ay! del individuo resistían victoriosamente a todas las invasiones intentadas por los sentimientos nobles. La revolución triunfante ¿se hundiría en la tenebrosidad de la opresión? Las fugas ideales, ¿se derrumbarían como castillo de naipes ante una realidad implacable? Ante nosotros se perfilaban hechos históricos que en ese instante adquirían relieve singular.
Si no era dura con los enemigos, sus partidarios serian masacrados como durante las revoluciones de esclavos, esencialmente la de Espartaco, en carnicería generalizada, como durante la noche de San Bartolomé, matanza digna de mentalidades político-criminales, como durante la Comuna de Paris, ahogada en mar de sangre ante una Europa. cómplice, como durante la Revolución rusa que transforma' el régimen zarista en hecatombe de vidas humanas y en una desorganización sin igual que conduce mas tarde a imponer una opresión mortífera, como durante la revolución de Asturias de 1934 en Asturias y en Viena, aplastadas por bombardeos salvajes. El idealista, pues, se encontró mezclado con esta actividad destructora. En nombre de su ideal quisiera resistir a esta pasión primitiva, Pero lentamente entró en el engranaje, ya no resistía y enmudecía. Su fuerza moral se agazapaba bajo la necesidad: estaba vencido. Era una victima de la revolución. Finalmente, no tardaría a acomodarse con nueva conciencia que le permitiría contemplar fríamente la muerte del adversario. Imita a la planta que cambia de color según la hora. En espera de que las aguas vuelvan a su cauce, la institución del «paseo» ejerce su barbarie y el impotente. El ojo por ojo y diente por diente se va imponiendo y comprueba que se vive muy lejos de la; justicia excesivamente mirífica de su ideal.
En una villa del barrio de Gros habíamos montado un gran taller para la fabricación de granadas, munición y proyectar la de morteros, basándonos en los cogidos a los militares. En el colegio de la calle Larramendi ya abandonamos esa producción y quitamos el cartel con la calavera con las tibias cruzadas que tanto respeto causaba en la gente. Valentín Álvarez fue el alma de estos trabajos y ejercía gran autoridad en esta materia.
Pase yo por el taller para ver cómo se habían instalado y aun cuando todos trabajaban hasta el agotamiento, sé tenia el temor de que todo seria poco frente a las necesidades. Del taller, como me cogía de paso, seguí mi viaje hasta Irún. Nuestros compañeros de la ciudad fronteriza tenían dificultades con las otras fuerzas del Frente Popular. Hasta esos días en Irún no había habido C. N. T. y al antifascismo le costaba ceder posiciones frente a nuestra organización. Fui, pues, a limar asperezas y a defender nuestras posiciones legitimas. En Irún ciertos partidos antifascistas no habían comprendido que el precedente equilibrio de fuerzas de las izquierdas se había roto y que nuevas ideologías entraban en el juego político del instante. Mal que bien armonicé aquello y me volví a San Sebastián. Al llegar a la calle Larramendi distinguí a un grupo de milicianos que escoltaban a un prisionero, un joven de unos veinticuatro anos, de mirada serena, grande, robusto, de pelo, negro bien cuidado, nariz aquilina. El traje negro hacia destacar mas la palidez de la cara. Digno, desdeñaba las muestras de hostilidad de la gente que pedía su muerte. Esfinge viva, no dejaba traslucir sus sentimientos. Cuando llegue sin aliento al descansillo del primer piso, ya lo habían encerrado en una sala y un miliciano se quedó guardando la puerta. En la secretaria estaba el resto del grupo. Antes de que pudiera abrir la boca me facilitaron la identidad del detenido
-Es uno de los Iturrino, el jefe de los jóvenes fascistas. Con Liqui entramos en una de las casas desde donde nos habían tirado, no muy lejos de aquí. Nos encontramos con cuatro tíos que nos parecieron reunidos o quizás fuera el Estado Mayor de los jóvenes. Conocíamos a Iturrino y al medio tonto de Seijas, el hijo del fiscal. Poco después llegó Pancorbo con otro grupo, ya sabes que nuestro compañero es bastante teatral. Echando una mirada al reloj de pulsera, dirigiéndose a Seijas:
-Te doy dos minutos para que declares donde tenéis las armas.
Y le plantó la pistola en la sien. A medida que la aguja corría la lividez de Seijas tomaba caracteres trágicos.
Pasados los dos minutos, Pancorbo bajó la pistola mientras decía despreciativo:
-Una bala es cara para los tontos.
En esto llamó el teléfono. La atmósfera dramática de la habitación pareció congelarse. Todos miraban cómo sonaba el timbre.
Unos por miedo de que manera intempestiva un rebelde hablase mas de lo conveniente. Otros por sacar ventaja de la situación. Pancorbo se plantó delante del teléfono y apuntándole con la pistola a uno de los rebeldes le conminó:
-Contesta únicamente ¿Qué hay?, como si no pasara nada.
Pancorbo cogió el auricular y escuchó lo que anunciaban los otros rebeldes. Decían que todo iba bien, que en Andalucía habían ganado y que tuvieran paciencia. El joven se despidió con voz desfallecida. Así se supo otro rincón escondite que valió otra redada. Las circunstancias nos iban a favorecer para dar con quienes movían el hilo político y diplomático de la rebelión en San Sebastián. Los otros han ido a buscarlos. Ya ves el teléfono es la gran alcahueta en estos momentos. Los que están escondidos se entregan a él para respirar oyendo la voz de algún amigo. Habían preparado bien la lucha urbana. Diferentes inmuebles y pisos estaban unidos por boquetes y planchas en las ventanas interiores, lo que les permitía gran movilidad corriéndose de un punto a otro. Ahora comprendíamos la dificultad de atravesar esa zona el día del levantamiento. Además, mira el naranjero que le hemos encontrado, brillante, engrasado y cargado. Y si a todo eso se añade su personalidad...
-¿Por qué le traéis aquí? Llevadle al Frente Popular.
-No. Este hombre nos pertenece y es el sindicato que le juzgara. Responderá de la muerte de dos compañeros que cayeron a nuestro lado, acribillados, tiradas desde esas casas.
A mis oídos llegaban los gritos dados por la gente en la calle:
-¡A muerte! ¡A muerte!
Otro miliciano, nervioso, vindicativo:
-No tenemos confianza en el Frente Popular. En él están los nacionalistas vascos que son de la misma cuadrilla que los fachas.
-No digas tonterías. Están con nosotros.
-Escucha, compañero. En nuestro sindicato nos conocemos todos y nadie nos traicionará. Hay que terminar con los fascistas. Son ellos quienes han removido la mierda. Que lo paguen. El Frente Popular les meterá en la cárcel y luego buenas tardes. No y no.
Delante de mi tenia a los hombres armados que con aspecto simplista y expeditivo de la justicia la traspasaban al sindicato. Nada de papeleo, ni de discursos, un género de Tribunal de las Aguas en materia de insurrección y nada más. ¿Para qué un cuerpo jurídico? ¿Para cumplir unos requisitos legales? Aquel caso era clarísimo y para que dar tantas vueltas buscando la condena. En el espíritu de esos hombres y de otros que ya iban invadiendo el colegio, sólo contaba la realidad del sindicato, aglutinando todas las actividades de la ciudad, incluso la aplicación de la justicia. Desconfiaban de otros organismos. El sindicato les había defendido y sostenido en la lucha social y en los momentos difíciles. Justo era que el sindicato sirviera de fiscal por una vez. Yo siempre he sido enemigo - del asesinato político, porque lo consideraba como una cobardía y una debilidad por parte de quien tuviera la sartén por el mango. Sin embargo, el atentado político, según determinadas circunstancias políticas, me había parecido justificable. ¿Los propios jesuitas no eran partidarios del regicidio cuando el rey no llenaba el cometido con rigor de gobernante? Los gritos de la gente me crispaban y tenían la virtud de que mi propio sentido de la justicia vacilara, como si algo interior me anunciara la fatalidad de ciertos hechos. Pero me molestaba grandemente que el sindicato se quedara mezclado en ellos. En esto, sabedores de la detención, entraron varios militantes, muy conocidos, y me dijeron que le iban a interrogar para saber si conocía depósitos de armas. Volvieron poco después.
Me dijeron que el detenido había fumado con ellos y que le creían que no existían depósitos de armas en la ciudad, pues los civiles confiaron en la acción de los militares. De pronto sentí deseos de hablarle. Yo nunca había hablado con un fascista. José Antonio me había parecido siempre un señoriíto que halagaba al pueblo todo y detestándolo. Quería dominarlo, modelarlo intelectualmente según los principios ideológicos, como se lo enseñaba Hitler en Alemania. Yo no lo creía un orador de talento que supiera manipular las figuras de retórica, presentar imágenes y, sobre todo, expresar ideas. Iturrino le seguía. ¿Tendría talla? En ese instante critico de la vida de un hombre entrar en su intimidad, conocer los primeros pasos en la acción política, la actitud para con los demás, incluso su universo intelectual, no dejaría de ser aleccionador. Entre en la gran sala. Estaba sentado y al verme se levantó. Nos miramos sin el menor odio. Tenia el nudo de la corbata un poco suelto y se había desabrochado el botón del cuello. Mis ojos sólo buscaban conocerlo. Probablemente él lo mismo. Pero mi posición era sumamente ventajosa. Yo representaba al vencedor y él al vencido. Le tuteé enseguida:
-Puedes sentarte, si quieres.
-Gracias. Estoy muy cansado.
-Sobre todo ahora en situación tan incómoda.
-Peor aún.
-Habéis puesto en marcha un mecanismo terrible.
-Hacía falta.
-¿Has tirado contra nosotros? -Sí, no quiero atenuar mi acción en la lucha.
-¿Te acusas tú mismo?
-Soy un revolucionario y nada más. No pido gracia de ninguna clase. Nosotros, los falangistas, queremos también cambiar el destino de España.
Hablaba sin afectación. Razonaba al margen de la detención y.eso me gustaba. Trataba de probar que era un hombre que deseaba cambiar el orden de las cosas a su manera.
Este estado de espíritu yo lo conocía, pues había pasado por ello durante los interrogatorios policíacos, esto es, demostrar que me habían guiado consideraciones de tipo colectivo en busca del bien común.
Le repliqué con bastante dureza
-Con materiales usados jamás haréis la revolución. Seria una caricatura. La única, la verdadera, es la del proletariado, la que nosotros preconizamos.
-Es posible. Ya sé que no os falta alma. Sois generosos en la lucha social. ¡Cuantas veces hemos comentado el desacuerdo que existe entre vosotros y nosotros!
-Eso es imposible. Habéis mamado leche absolutista y tenéis concepción de casta.
-Como todo buen español-observó seriamente.
-Tenéis la energía de lo que es nuevo en el país, pero tenéis aliados tradicionalistas que os comerán la tostada. En España hay demasiada tradición y sin luchar contra esta la revolución es una quimera.
-Los abandonaremos en cuanto tengamos el poder, ya lo veras.
-Habiendo perdido hablas de poder...
-Aquí sí hemos perdido... ¿Y aún? El cuartel os va a plantear problemas. Pero es el ejercito de África y algunos regimientos de provincias que llegaran a dominaros. La guerra no ha hecho mas que empezar.
-Te atreves a hablar de los moros como fuerza nacionalista...
-Se lucha como se puede.
Y sonrió forzadamente. Una pausa. Luego el preso comprobó con amargura no fingida:
-¡Que destino irónico! Siempre defendí el acuerdo con vosotros y voy a morir en vuestras manos. He jugado y he perdido.
Pronunció estas últimas palabras con acento casi chancero. Dominaba los nervios con voluntad feroz. Quería desempeñar el papel hasta el ultimo instante, no dejando aparecer el menor síntoma de debilidad. Insistí
-¿Creíste verdaderamente en la posibilidad de acuerdo entre cenetistas y falangistas?
Le ofrecí un cigarrillo y se lo encendí. Dando una chupada me contestó:
-¿Por qué no? Ha habido alianzas políticas más incompatibles.
Afuera, la gente se impacientaba. Golpes sonoros sacudían las puertas de la sala. Trataban de forzarlas. Se oían las amenazas. El prisionero, resignado, se puso a recorrer la sala. Apoyaba la cabeza en la palma de la mano. Amargo, grave, ganado por pensamientos realistas, pronunció lentamente:
-Es la hora de la puntilla.
Antes de que forzaran la puerta salí. Doblé la guardia en cada puerta. Precaución inútil. Hice señas a unos militantes que se hallaban entre la gente que llenaba en toda la vuelta del corredor de arriba y el patio de abajo. En el momento que íbamos a entrar en la secretaría uno del sindicato de la piel que había perdido un hermano en los combates, seguido por un grupo armado y vociferando como locos, no nos dieron tiempo a nada. Exigieron blandiendo sus armas
-Lo queremos. Venimos a que pague.
-Que pase por lo menos por un tribunal-me aventure sin convicción.
-Y eres tú un revolucionario-me espetó uno de los milicianos. iVaya, muchachos, cogedlo! La comedia ya ha durado bastante. Si no nos lo dais lo mataremos aquí mismo.
-Eso no.
Los guardias no opusieron resistencia. Desde la puerta le gritaron al prisionero
-iAnda, vamos!
Le vi pasar delante de aquella multitud. Su mirada había perdido el brillo. Instante dramático. El prisionero, en su debilidad pasajera, buscaba a alguien amable en quien depositar una mirada esperanzadora. Me vio y me gratificó con un gesto amistoso y una mirada indefinible. No supe discernir si el gesto y la mirada eran aun una imploración tras una salvación imposible. Yo experimenté una gran decepción y una amargura profunda. Todo el andamiaje moral contenido en los ideales sufrían rudo ataque y comenzaba a resquebrajarse. Los acontecimientos hacían mentir a los apóstoles y a sus seguidores. La purga por el «paseo» entraba en los anales de la guerra civil, como durante las guerras carlistas. Recordaba yo esos pueblos en la Rioja que conservaban aún dos cementerios episódicos: uno de carlistas asesinados y otro de liberales que sufrieron la misma suerte. La tradición pasional se implantaba. Y en el campo enemigo-terrible coincidencia-el mismo sistema de eliminación se había establecido ya desde la aurora del levantamiento.
14. EL CASO DEL FISCAL SEIJAS
Por la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a puntapiés, a puñetazos, a...
Miguel Hernández
Esa noche caí enfermo. Me volvió la tos y la fiebre. Además tenia un cansancio que no podía con él. Durante esos días no había dormido, salvo alguna cabezada sobre la mesa de la secretaria o yendo en coche a alguna parte.
Vivíamos en pleno delirio de actividad. Se tocaban mil puntos, se estudiaban mil planes. Encima mismo del sindicato viejo, una sindicada tenia las llaves de un piso de una familia riojana que se había marchado a su tierra a pasar unos días. Me lo prepararon y me acosté. No tardó en venir un médico que me aconsejó reposo total, la famosa tintura de ajo, pero esta vez no artesanal como la de mi padre, sino farmacéutica, un jarabe y, eventualmente, unas inyecciones. Y que comiera bien. Era tanto como pedir peras al olmo en aquellas circunstancias. Además tenia poco apetito. Pese a la tos esa noche dormí como un bendito y me desperté muy avanzada la mañana. Consuelo, con quien ya tenia intimidad total, se encargó de hacer de ama de casa y de evitar que me molestasen mucho con las visitas. A media mañana la fiebre había bajado a solo unas decimillas. La tos también perdió virulencia. En resumen, según el médico, mi juventud y una buena herencia harían el resto. No obstarte, seguí acostado ese día y el día siguiente. Al cuarto día me personé en la secretaría. Durante el reposo me tenían al corriente de los hechos. Desde la caída del hotel Maria Cristina la caza a los rebeldes se instituyó rápidamente. Diferentes grupos actuaban al margen de lo oficial, cometiendo algunos desaguisados reprobados por todos. Las venganzas personales entraban en juego. Yo conocí dos casos concretos. Una mañana vino a verme una tía mía. Me soltó a quemarropa: -Han matado al Duque y dicen que sois vosotros, pues los asesinos llevaban pañuelos rojinegros al cuello. -Entonces no son los nuestros-le dije-. Todavía no he visto a ningún militante nuestro con ese pañuelo.-En efecto, esas bandas de aprovechados y de vengativos las motivaban otras razones que las de la lucha cruenta en que nos hallábamos mezclados. El Duque, pariente de mis abuelos, tenia el contrato de descarga de carbón en el muelle y, seguramente, algún obrero despedido seria el autor, con la complicidad de otros, creyendo en la impunidad. Nuestro secretario me llamó del Frente Popular para comunicarme la aparición del cadáver de Vergara, viejo administrador de la cárcel. ¡Es que yo tenia algún indicio? Pues solo nos podíamos enterar de esas fechorías porque los autores se jactaban o se confidenciaban a algún conocido.
Yo le conocí al oficial de prisiones Vergara, mientras estuve en Ondarreta. Era un hombre amable, nada sanguinario. No se ocupaba de cuestiones disciplinarias. Quizás aumentara su peculio personal con las sisas que hiciera del presupuesto carcelario, como administrador que se respetara a si mismo. Pues bien. La motivación de su muerte no había que buscarla con ojos de lince. Uno o unos de los tantos que pasaron por la cárcel se vengó por algún hecho vivido en prisión. Estando en mi puesto comprendí lo cobarde que es la gente. Continuamente, sea por teléfono o por notas dejadas a los plantones, nos llegaban denuncias de todo género. De lugares donde estaban escondidos hombres de derecha, de hechos que se habían cometido anteriormente por personas consideradas como honradas, a veces se denunciaban cosas que habían pasado hacia más de veinte años. Todo eso no tenía nada de metafísico, sino el producto del más tenebroso realismo de la condición humana. Todo eso no hacia sino representar el carácter de abismo que era y es el hombre. Este seguía su evolución sobre una cuerda floja que a veces le hundía en las profundidades de sus fuerzas agresivas de donde resurgía con gran trabajo. Y un hecho más vino a darme razón en mis soliloquios.
Unos gritos hicieron aguzar mi oído. Se iban acercando y pude captar por fin el sentido
-¡A muerte! ¡A muerte!
Me asome a la ventana. Por medio de la calle Larramendi avanzaba un grupo compacto detrás de un hombre ya mayor, corpulento, vestido con un pijama listado de azul y blanco, una bata de casa de seda, calzado con zapatillas de fieltro. Andaba despacio con la cabeza gacha. Le insultaban y algunos llegaban a empujarle rabiosamente. Las mujeres se comportaban histéricamente con gritos y amenazas.
Algunas, verdaderas arpías, se echaron sobre él y le arañaron la cara, injuriándole bajamente. En esto una mujer que frisaba la cuarentena se plantó delante de él, con las manos en las caderas, obstruyéndole el paso. Despeinada, mal vestida, encarnaba a la diosa de la fealdad y del rencor. Con risa histérica, apuntándole con el índice, se dirigió a la gente:
-Miradle ahora... No tenía esa cara de Cristo cuando condenaba a los revolucionarios... ¡Ja, ja, ja! Entonces le reconocí. En efecto, era el fiscal de la Audiencia de San Sebastián. Esa mujer acercó su cara horrible a la del fiscal. y le recordó:
-¿Y mi marido? Acuérdate. Le condenaste a veinte anos de cárcel. ¿Por qué? Porque hizo una huelga revolucionaria en 1934 sin probarle ningún delito. ¡Canalla! Toma.
Y le asestó dos bofetadas sonoras. Luego se carcajeó. La gente hizo lo mismo. En esto tres jóvenes, armados de escopetas, subieron a un camión parado. Con gritos y signos, invitaban a la gente a que se pusieran de lado. Sus intenciones consistían en matarlo allí mismo. El publico obtemperó mientras gritaba:
-Si... ¡matarlo!
El fiscal, roto, vencido, parecía una marioneta trágica en medio de la calle. Ya no se atrevía a moverse al ver cómo se alejaban sus seguidores. Luego miró a los balcones, buscando testigos de aquella ignominia. No pude contenerme. Salte al alféizar de la ventana y grité con toda la fuerza de mis pulmones
-No tiréis. Ya bajo...
Los jóvenes del camión bajaron las armas que apuntaban sobre la victima. Repetí mi orden cada vez con mas autoridad. Bajé corriendo y me acerque al fiscal. Era bien Seijas. Le cogí de un brazo y eché a andar camino de la secretaria. Con trabajo. Pues la gente me cerraba el paso temerosa de que se les escapara la presa. Al silencio sucedieron los gritos:
-¡A muerte! ¡A muerte! La gente me siguió por el patio, por la escalera hasta las mismas puertas de la secretaría. Tuve que calmar la excitación popular con una arenga:
-Compañeros. No temáis nada. La revolución sabrá hacer justicia. Aquí vamos a interrogarle con objeto de que nos explique sus actividades.
No olvidéis que se pueden admitir los procedimientos expeditivos, pero no debemos caer en los actos irresponsables.
La gente gruñó, pero yo pude arrancarle el prisionero. Cerró las puertas con gran alivio de ambos. El fiscal se sentó en un banco de escuela que cogía todo lo largo de una pared y se apoyó contra ella. Sangraba de los labios y de la cara. Con un pañuelo sucio trataba de restañar las heridas. Angustiado aun por los momentos que acababa de pasar, repitió:
-Gracias. Gracias.
Luego, señalando con el brazo a la gente que se hallaba al otro lado de la puerta, me declaró:
-Yo me someteré a la justicia del pueblo; pero, por favor, no me dejen ustedes en sus manos.
Con un signo de la cabeza se lo acordó. Por una puerta lateral salí en busca de la enfermera. Ya de vuelta con ella, vimos con satisfacción que las heridas eran superficiales. Desinfectado, limpio, cubierto de esparadrapos, parecía otro hombre. Y se calmó. Miraba con curiosidad los grandes mapas que decoraban las paredes. Y se preguntaba en que lugar se hallaba. Yo seguía sus reacciones desde el fondo, detrás de la mesa de trabajo. Me hubiera gustado conocer los pensamientos que le embargaban viéndose prisionero del huracán revolucionario. Una pregunta vino a ayudarme:
-¿A quién pertenece este edificio?
-Ahora a la C. N. T.
-¡Ah!-exclamó sorprendido-. ¡La Confederación Nacional del Trabajo!
Seijas me miró. Luego dejó errar su mirada por el vacío. Su cara reflejaba sensaciones fugitivas relacionadas con declaraciones y procesos de revolucionarios. De pronto acalló ese tumulto de recuerdos y me declaró con voz firme:
-Yo soy republicano...
-Lo sabemos. Pero el pueblo ve en usted al representante de las condenas injustas y no al funcionario que aplica la ley.
-El código penal y las leyes de excepción eran mis herramientas de trabajo. No podía hacerlo de otra manera. Además, yo no soy revolucionario y estimo que las leyes republicanas permitían una evolución moderada de la sociedad española...
-Bien -le corté. Pero sucede que quienes fueron condenados por usted piensan de forma diferente. Un poco de humanidad en la aplicación de la ley evitaría aventuras como la que esta usted viviendo. Provocar la cólera popular no significa nada bueno. Y menos aun aplastarla con la guardia civil y el ejercito.
-No tengo miedo de la justicia del pueblo. Puedo defenderme, pero por favor no me deje a merced de él.
El fiscal conoció otras borrascas populares y, en cierto modo, las justificaba. Pero la ultima había sobrepasado todas las previsiones. A su espíritu vuelven en verdadero álbum los rostros de algunos condenados reflejando la angustia al oír las exorbitantes sentencias. Se quedó pensativo, triturado por el hervor de los recuerdos. La gente, un tanto tranquilizada por mis palabras, volvía a removerse y a gritar:
-¡Al paredón! ¡Verdugo!
La comedia no se había acabado todavía. Así lo comprendimos ambos inmediatamente. El fiscal se revolvía agitado en el asiento. Yo me apretaba los labios buscando una salida a tan desconcertante y problemática situación. El timbre del teléfono vino a cambiar el curso de nuestros pensamientos. Cogí automáticamente el receptor:
-¡Diga!
-Oye, soy Inestal. ¿Han llevado al fiscal a nuestros sindicatos?
-Sí. He conseguido arrancarlo a la gente. Le querían matar en medio de la calle. Pero los ánimos están soliviantados:
-Voy a ayudarte. Tenemos que sacarlo de ahí. Seijas es republicano.
El procurador se había acercado lentamente a la mesa. Acodado, sorbía literalmente nuestra conversación. Esperanzas palpitantes renacían en él. Colgué el aparato lentamente. Le mire detenidamente. Distinguía en sus ojos reflejos contradictorios: esperanza y angustia. Le animo:
-Haremos lo imposible por salvarle.
-Se lo agradezco-me dijo humildemente Seijas-. Son momentos que unen a los hombres por encima de las ideologías. Si por azar salvo la vida, jamás olvidare este edificio y menos a sus hombres.
Con tono sentencioso, como viejo filósofo, concluí:
-La vida es desconcertante. Henos aquí unidos pese a nosotros mismos.
El fiscal bajó la cabeza. No pudo sostener mi mirada. Su pasado se lo impidió. Poco después, Inestal se abrió camino entre la gente amenazadora y dispuesta a pasar a la acción. Cuando le abrí la puerta algunos adelantaron la cabeza para asegurarse de que la presa estaba aun allí. Gritan:
-Ahí esta el cochino.
Las primeras palabras del recién llegado, llenas de buen sentido, situó de golpe la situación contradictoria en que nos encontrábamos como organización
-Amigo mío, con este hombre aquí nos estamos jugando nuestro prestigio. Será una demostración de que estamos en contra de los actos irresponsables. Yo he prometido llegar con él al Frente Popular. Cumplamos la palabra.
Escamotear una presa al pueblo no es tarea fácil, cuando él esta pendiente de cuanto sucede.
Había que emplear el tacto.y la audacia: Operar como una secuencia de filme: gestos y movimientos automáticos y estudiados. Se trataba de llegar hasta el coche situado en la calle Sánchez Toca. Inestal ideó el plan:
-Tú, como más hombre de autoridad en este instante, abrirás camino. Seijas te seguirá muy pegadito. Y yo cerraré la marcha. El grupo no debe detenerse un solo instante y debe andar sin la menor vacilación. La sorpresa debe jugar en nuestro favor.
Nos acercamos a la puerta y nos colocamos según el plan. La abrí con fuerza y osadía, exclamando a la gente apelotonada:
-¡Dejad pasar! ¡Vaya, dejad pasar!
La gente se retiró, Pero al verle al fiscal intentaba cerrar el paso, cosa que impedía deslizándose como una ardilla Inestal. Se oían protestas:
-Sí... queréis liberarlo. ¡Vendidos!
En plena marcha grite muy fuerte
-Os garantizo que será juzgado hoy mismo por un tribunal popular. Mientras abría paso, yo le tenia cogido por un brazo a Seijas para ayudarle a andar. Las veleidades de los asaltantes iban decreciendo. El fiscal olvidaba sus sesenta anos bien cumplidos y se plegaba, como un muñeco, a las exigencias de la carrera hacia la libertad. Cada metro recorrido en el estrecho pasillo nos acercaba a la meta. Y cuando salimos a la calle un grito unánime nos acogió:
-¡Verdugo! ¡Canalla!
Pero ya la presión era menor. Nuestros movimientos mis sueltos. Nuestra decisión se imponía. Por fin llegamos al coche. Abr la portezuela mientras el conductor ponía el motor en marcha. Y volviéndome casi le dispare al interior a Seijas, bañado en sudor. Inestal le siguió. Y cerré la puerta con gesto brutal. El coche arrancó lentamente para no atropellar a quienes se hablan colocado delante del coche, mis bien ya por curiosidad que por hacer mal. Poco después desaparecía por la esquina. Y me encontré muy solo entre la gente. Volvía al colegio pensando en que momentos de tal intensidad dramática y humana marcaban para toda la vida. La tensión nerviosa agotaba mis acumuladores de energía.
Arriba me esperaba el médico. Había sido testigo en parte de la escena. Me tomó el pulso y meneaba la cabeza con desaprobación. Seriamente
-Vas a caer de nuevo. Prohibido terminantemente velar por la noche. Arréglate como quieras, Pero descansa por lo menos de noche. A ser posible diez horas. El corazón no late debidamente y tu respiración es deficiente. Peligras una grave enfermedad.
Siguiendo, pues, su prescripción, por la noche me fui al hotel Hispano-Americano, fuera de la agitación sindical y de la calle Larramendi. En el teléfono dejó a un hombre de confianza con la consigna de que sólo por un asunto grave dijera dónde me encontraba. Este hotel se habla requisado para que los milicianos pudiesen descansar de las penas, sea de la lucha callejera, sea del cerco de Loyola. La caricia de las sabanas limpias, la voluptuosidad de estirarme completamente desnudo en la cama, produjeron en mi una distensión nerviosa que me hizo prisionero del sueno en un santiamén. Insensible como una roca, el mundo desapareció para mí, así como los terribles acontecimientos que sacudían a España por los cuatro costados.